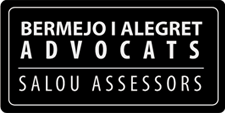1. La expansión del Derecho penal hacia las personas jurídicas: una llamada al respeto a los derechos y garantías propias de la disciplina más severa de nuestro ordenamiento.
Como es sabido, hasta el año 2010 en España regía el principio “societas delinquere non potest” (la sociedad no puede delinquir). Pero la reforma del Código Penal de ese año introdujo la posibilidad de imputar y condenar a las personas jurídicas, generando así una profunda transformación en el ámbito penal empresarial.
Quince años después, este régimen sigue sin contar con criterios claros, uniformes y mínimamente previsibles que permitan a las empresas hacer un pronóstico sobre el alcance de su exposición penal.
No parece descabellado afirmar que la RPPJ es en realidad una metáfora. Una ficción jurídica y no una realidad tangible, pues la empresa no siente, no padece, no se arrepiente, no se reinserta en la sociedad. Porque no tiene voluntad ni conciencia.
Aun así, desde el momento en que esta se erige en sujeto activo del proceso penal, debiera también convertirse en titular plena de derechos y libertades, al mismo nivel que el individuo.
No obstante, en la práctica forense asistimos a decisiones judiciales en torno a la persona jurídica muy difícilmente conciliables con las garantías de las que goza el justiciable. En no pocas ocasiones se incurre en excesos y defectos procesales de calado. Podemos exhibir algunos:
- Se lleva a juicio a las empresas por delitos que están excluidos del catálogo de delitos que le son imputables.
- Se llama a declarar a los representantes especialmente designados por estas fuera del plazo insalvable del art. 324 LECrim, sin consecuencia procesal alguna.
- A tales representantes se les atribuye a lo largo del proceso la condición de “investigados” (llegándose a ver incluso en el fallo de las sentencias de Tribunales colegiados la absolución frente a los mismos).
Los errores son a veces involuntarios, pero también muchas otras derivan de interpretaciones judiciales conscientes, pero poco disciplinadas en torno a este régimen.
También se ven supuestos llevados a juicio en que el Juez o Tribunal termina concluyendo de manera contundente que no existió dolo, ni ánimo de lucro, ni beneficio alguno para las entidades acusadas, afirmando la mera existencia de errores de gestión (a veces en contextos de gran volumen de operaciones) que, evitables o no, carecen por supuesto de relevancia penal. A pesar de ello, las empresas son sometidas al proceso penal que se prolonga durante años.
Este tipo de situaciones plantean una cuestión de fondo: ¿debe el Derecho penal intervenir en escenarios donde no hay dolo, ni engaño, ni beneficio (o sí, pero sin ángulo penal alguno), sino simples disfunciones operativas?
La respuesta no puede ser otra que negativa.
Cuando este tipo de asuntos llegan a juicio, se está desnaturalizando la función de nuestro Derecho penal. Cuando una sentencia absolutoria deja tan patente la inexistencia de los elementos típicos del delito y de los presupuestos del art. 31 bis CP, lo que realmente se pone de manifiesto es que el filtro judicial previo ha fallado. Y si falla ese filtro, la instrumentalización del derecho penal para coaccionar a las empresas está servida.
La persona jurídica no experimenta sufrimiento como un ser humano, pero también puede ser devastada por el proceso penal. Pensamos en derivadas tan relevantes como el daño a su reputación (uno de los activos más valiosos de una marca), los costes asociados al proceso penal, la pérdida de confianza de sus grupos de interés, de sus clientes, de los financiadores y del mercado en general.
Por eso hemos de abogar por que nuestros Jueces y Tribunales, y especialmente el Alto tribunal, siente unos criterios sólidos, claros y vinculantes que permitan delimitar, al menos en una medida razonable, los contornos de la responsabilidad penal del ente, que deben respetar los principios del Derecho penal, mucho más estrictos y rigurosos que los que rigen otras ramas del ordenamiento jurídico, como es evidente.
Ello no solo para salvaguardar los derechos y garantías de la propia empresa, sino también (mirando mucho más allá) con el objetivo puesto en evitar daños a otros muchos actores del sistema económico.
Porque las empresas no operan de forma aislada, sino que están integradas en complejas redes de producción, distribución, financiación y servicios. Así, si una compañía clave de un sector estratégico se ve inmersa en un proceso penal sin fundamento, el impacto no alcanza solo a su esfera interna, sino que se produce un inevitable efecto expansivo de consecuencias muy relevantes en no pocas ocasiones.
No se trata de buscar impunidad (faltaría más), sino de evitar que el proceso penal, lejos de tutelar el interés púbico -al que se debe y para el que es llamado-, termine siendo un aparato destructor para una generalidad de intereses.
A continuación, abordamos algunos de los puntos de fricción del modelo actual y planteamos ideas y propuestas que podrían contribuir a reforzar la seguridad jurídica y la coherencia del sistema.
2. Bases para imputar un delito a la persona jurídica (art. 31 bis CP).
A. Posibles sujetos infractores.
Una sociedad mercantil puede ser responsable penalmente de los delitos cometidos en el marco de sus actividades sociales por las siguientes personas físicas:
- administradores de derecho o de hecho (órganos de gobierno)
- altos directivos
- personas con capacidad de organizar y mandar
(art. 31 bis 1 a CP)
- subordinados a los grupos anteriores (empleados)
(art.31 bis 1 b CP)
B. Responsabilidad por hecho propio.
Como sostiene el TS, el castigo a la persona jurídica no puede partir de una simple transferencia acrítica del hecho cometido por la persona física, sino que “su responsabilidad habrá de serlo por la perpetración de su propio hecho corporativo y en función del reproche culpabilístico de dicho hecho, al margen y obviando criterios de responsabilidad objetiva” (STS n º 894/22, de 11/11).
El legislador ha establecido dos presupuestos que son los que permitirían convertir el delito del individuo en un delito de la persona jurídica. Es decir, en un “hecho propio de la organización”:
- La actuación del sujeto en nombre o por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.
- La presencia, en el momento de comisión del delito, de un defecto organizativo en su estructura que favoreciera este (entendido como la ausencia de medidas adecuadas y eficaces para prevenir el delito).
C. ¿Cómo interpretamos la actuación “en nombre o por cuenta de y en beneficio directo o indirecto (de la persona jurídica)”?
El TS ha precisado que el beneficio puede referirse a “cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores (…), provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica”.
La Fiscalía defiende por su parte que “estamos ante una objetiva tendencia de la acción a conseguir el provecho, que conlleva la constatación de la idoneidad ex ante de la conducta para que la persona jurídica obtenga alguna clase de ventaja asociada (…), por ejemplo, una posibilidad futura que finalmente no tuviera lugar”.
Tiene sentido que no se exija un beneficio efectivo. Que el análisis sobre si la acción es o no beneficiosa se haga siempre ex ante, para no dejar fuera del ámbito de protección de la norma los comportamientos que finalmente no lograsen beneficiar al ente.
Sin embargo, si se interpreta “la actuación en beneficio” de la persona jurídica como una mera aptitud objetiva de la conducta del agente, sin tener en cuenta el contexto de su acción y la finalidad perseguida (el tipo subjetivo del injusto), se estaría culpando a la corporación por un hecho que podría no serle propio, prescindiendo de los principios informadores del Derecho penal.
Por este motivo, entendemos que, para que pueda apreciarse el elemento culpabilístico en el ente, la persona física que delinque tendrá siempre que actuar con la intención de favorecer los intereses de la empresa o en la búsqueda de un beneficio para esta.
¿Y en qué supuestos el sujeto infractor va a actuar con este propósito?
Pues claramente en aquellos en que su actuación emane de la voluntad de la persona jurídica. Es decir, cuando su acción derive de una encomienda de los individuos que la representan y gestionan.
Y ello porque, aun aceptando que la empresa no es un ser humano, y que su responsabilidad penal ha de partir de una ficción jurídica, para que esta quimera sea lo más “liviana” posible, habrá de estarse en todo caso a la voluntad de las personas (estas sí, humanas) que la gobiernan y dirigen. Solo así es apreciable un vínculo entre la acción y la corporación.
Por lo demás, cuando el agente obra en contra de los intereses de la compañía de la que forma parte y/o con la intención de lucrarse a título personal, es razonable concluir que sus (delictivos) propósitos no sean compartidos ni avalados por esta, por mucho que la empresa pudiera llegar a obtener alguna ventaja derivada del actuar individual e interesado de quien comete el delito.
El beneficio en este marco sería una consecuencia colateral y desde luego no deseada por la compañía. Dándose además la circunstancia de que la empresa tendrá que remediar en muchos casos el perjuicio económico causado a terceros por su dependiente, asumiendo el rol de parte perjudicada (ergo, incluso, con acción penal frente al agente).
Por eso, habremos de concluir también que la presencia en el caso concreto de un beneficio material o palpable para la persona jurídica no sería en ningún caso motivo suficiente para activar el 31 bis CP.
Dicho ello, podemos contemplar 3 CASOS TEÓRICOS en los que la actuación de la persona física sería una manifestación de la voluntad de la jurídica (no obstante, la exposición al riesgo en cada supuesto dependerá siempre de las particularidades del caso práctico):
1). Caso de delito cometido directamente por un miembro del órgano de gobierno.
Aquí la voluntad del ente se manifiesta directamente. Podríamos contemplar, en su caso, un dominio del hecho por parte del máximo órgano de control y el vínculo entre la actuación y el interés de la persona jurídica.
2). Caso de delito cometido por un alto cargo o empleado, pero siguiendo las órdenes de los representantes.
Aquí, aunque la ejecución material es delegada, el diseño y control del hecho delictivo seguirían en manos del ente. La actuación del subordinado se realiza en cumplimiento de sus directrices.
3). Caso de delito cometido por empleado, sin instrucción, planificación u orden del órgano de administración o alto cargo, pero sí con conocimiento y pasividad de los superiores.
Este es el supuesto más complejo. La inacción ante la comisión de delito por un subordinado puede constituir una omisión relevante (por su posición de garante), que podría imputarse a título de imprudencia o quizás a título de dolo, en función del grado de conocimiento que sobre el delito tuvieran o pudieran tener los puestos superiores.
(*) Si bien es discutible su encaje en el 31 bis CP, especialmente si el tipo penal en cuestión no admite la comisión imprudente, ya que el art.12 CP dispone que “Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley”. Y sucede que la gran mayoría de los tipos penales de ámbito empresarial que involucran a personas jurídicas no contemplan la modalidad imprudente (vid. estafa, cohecho, falsedad contable, revelación de secretos, etc.).
Esta cuestión no nos parece baladí, pues el propio TS ha proclamado que (STS n º 123/19, de 08/03):
“La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho.
(…)
(…), a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física (…). No se trata, pues, de una imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica”.
La tesis expuesta deduce que solo podría plantearse la eventual responsabilidad penal del ente en los supuestos teóricos citados (el tercero, con ciertas fisuras, se ha visto), pues solo en ellos se estarían respetando los principios de legalidad y culpabilidad que rigen el Derecho penal, salvaguardando el mandato taxativo del art. 5 CP: “no hay pena sin dolo o imprudencia”.
Y esta interpretación que proponemos es además la que parece exigir la expresión prevista en el texto legal: “actuación en nombre o por cuenta de la persona jurídica”.
Es curiosos que la mayoría de la doctrina científica y resoluciones judiciales se han centrado en el concepto de “beneficio directo o indirecto” como elemento clave para la imputación de la persona jurídica, dejando en segundo plano la actuación en nombre o por cuenta de esta. Locución esta que encierra una carga semántica y jurídica incluso más determinante que el concepto de beneficio. Pues mostraría el mandato implícito de que el delito:
- bien lo comete un sujeto del órgano de gobierno, como manifestación directa de voluntad del ente (siendo difícil negar -al menos en abstracto, luego habrá de estarse siempre al caso concreto- en este contexto que sus motivaciones fueran ajenas al interés de la persona jurídica);
- bien lo comete un inferior, pero bajo el mandato de la persona jurídica (o, como mínimo, con el conocimiento de sus representantes -el caso teórico núm. 3 arriba planteado-). Si la ley dispone que la persona ha de actuar “por cuenta de”, es por todos comprensible que habrá de hacerlo bajo esta premisa.
Por eso, la actuación “en beneficio” resulta incluso un concepto superfluo, porque ejecutar los hechos “en nombre de la persona jurídica o por su cuenta”, ya presupone hacerlo bajo sus órdenes, representado su voluntad, ergo en su interés o su provecho (sea cual sea). El beneficio está implícito en la propia lógica de la actuación representativa o funcional.
Este enfoque permitiría además terminar con las dudas que siempre genera el concepto de “beneficio indirecto” (¿engloba hechos cometidos en contra de los intereses del ente si es apreciable alguna ventaja colateral para este?) y contener las imputaciones automáticas por la mera presencia de algún beneficio derivado de la acción cometida por el agente.
En definitiva, la clave para valorar la presencia o no de delito corporativo estaría en determinar si la acción delictiva parte o no de un mandato de sus representantes.
La presencia de este elemento objetivo confirmaría que la conducta del agente estaría orientada, por definición, al interés del ente, pudiendo erigirse esta en un “hecho propio de la persona jurídica” (delito corporativo).
El TS podría haber entendido esta lógica de que no hay culpa organizativa cuando el sujeto actúa en interés propio. Podemos citar la STS n º 89/2023,10/02 (Caso Pescanova), donde es apreciable una lectura en esa dirección (énfasis añadido):
“(…) debe ser exigido, a partir del texto legal vigente, que la conducta delictiva imputable a las personas físicas (…) se realice en beneficio directo o indirecto de las mismas. Resulta indispensable así que la conducta delictiva resulte beneficiosa, contemplada ex ante y enmarcada en el proyecto delictivo de su autor, directa o indirectamente, para la persona jurídica, (…)”.
La Fiscalía oponía en su Circular de 2011 que no veía “las razones por las que los motivos del sujeto deban elevarse a la categoría de factor decisivo para la determinación de la responsabilidad de la organización para la que trabaja”.
Si bien la tesis que proponemos:
- No exige una rigurosa indagación en esa voluntad finalista del agente, que por supuesto es muy difícil de probar por pertenecer al arcano íntimo de su conciencia (si lo hizo por venganza frente a un competidor, para escalar posiciones en la empresa, o por pura adrenalina).
- Tampoco impide que el sujeto llegare a aceptar ex ante la posibilidad de que su acción lograse alguna ventaja para el ente.
Porque la tesis propuesta pone el foco en un elemento de carácter objetivo y mucho más sencillo de averiguar: si la persona física que protagoniza los hechos actúa bajo las órdenes de la persona jurídica.
Es el caso del director de fiscalidad de una empresa que, siguiendo una petición en tal sentido de su Consejo de administración, traza una estrategia delictiva de ingeniería fiscal para que la organización se ahorre un importante gasto. Aquí sí es visible un claro interés corporativo. Un actuar al servicio de la compañía.
Pensemos ahora en el supuesto de un empleado que, sin respetar las políticas de la empresa, incrementa las ventas engañando a clientes con el objetivo de obtener un beneficio personal: el cobro de incentivos. La empresa puede haberse beneficiado por ese aumento en las ventas, pero no existía voluntad alguna por su parte de obtener provecho del ilícito cometido por el empleado.
Fuera del primer supuesto, no podría activarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues estaríamos siempre ante un caso de empleado desleal que actuaría desde luego en fraude de los intereses de su entidad, viéndose incluso perjudicada esta en muchas ocasiones.
Y es que, si nos centrásemos únicamente en la aptitud objetiva de la acción del sujeto para apreciar la responsabilidad penal del ente, y en nada más (y no en la conexión entre ese hecho y la “voluntad” de la persona jurídica), estaríamos equiparando la responsabilidad penal prevista en el art. 31 bis CP con la responsabilidad subsidiaria de ámbito civil del art. 120.4 CP, lo cual es un exceso inadmisible.
Para castigar a la empresa, no por lo que ha hecho, sino por lo que otro ha hecho bajo su paraguas institucional, sin que medie voluntad, conocimiento ni ánimo de obtener beneficio por parte de aquella, está prevista la citada sanción civil –120. 4 CP-, con fundamento precisamente en la omisión de control o vigilancia sobre la persona infractora que actúa bajo su dependencia (la clásica culpa in vigilando/in eligendo). Asimilar ambos regímenes supone ignorar que el Derecho penal opera bajo principios mucho más rigurosos.
Abogamos, en definitiva, porque en la práctica forense se diferencie entre uno y otro supuesto.
Otro aspecto discutible del régimen es la posibilidad de que las personas jurídicas sean llevadas a juicio -e incluso condenadas- sin que se haya identificado a la persona física que habría cometido el delito. No parece que pueda existir claridad probatoria ni certeza jurídica alguna en un proceso penal en que no se sabe quién cometió el presunto delito ni qué lugar ocuparía esta (desconocida) persona en la estructura de la empresa.
Por lo demás, un tratamiento igualitario de la persona jurídica exigiría que, en ausencia de autor físico identificado, se acordase la crisis anticipada del proceso, como se hace en los procedimientos contra personas físicas (art. 641.2 LECrim).
D. Defecto organizativo
La culpabilidad del ente analizada debe por supuesto completarse con la existencia de un defecto estructural en la persona jurídica (el segundo de los presupuestos arriba indicado), que implica acreditar que no había unas medidas de supervisión y control apropiadas para prevenir el delito.
No olvidemos que el modelo de compliance penal puede ser brillante, y, aun así, haberse perpetrado el delito por el sujeto, quien pudo haber actuado sorteándolo con sofisticados artificios.
Se trata, en suma, de extremos muy relevantes que habrán de ir resolviéndose de forma casuística en el futuro y que serán con toda seguridad objeto de importantes debates.
3. Causa de exclusión de responsabilidad penal de la persona jurídica: un buen compliance
Sabemos que la existencia, en el momento de la comisión del delito, de un modelo de compliance adecuado para prevenir o mitigar el riesgo de comisión de delitos como el que se investigue en el caso concreto, puede excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 31 bis 4 CP).
¿Pero cuál es el modelo que permite a la empresa liberarse de responsabilidad penal?
El TS no ha asumido un rol activo como sistematizador de los requisitos concretos que debe reunir dicho modelo (genéricamente descritos en el 31 bis 5 CP). No trata esta materia en ninguna de sus sentencias. De modo que no existe todavía en España doctrina consolidada sobre el contenido y alcance del compliance penal como causa de exclusión de responsabilidad.
Para obtener algo de luz hemos de acudir a la Audiencia Nacional, que sí ha sido algo más proactiva en algunas resoluciones, entrando a valorar los modelos de compliance, de modo que podemos extraer una serie de elementos clave que (al menos) este órgano judicial considera imprescindibles para que el modelo pueda excluir a la empresa de responsabilidad penal:
A. El modelo debe ser eficaz, no perfecto.
No se exige que el modelo anulase por completo el delito, pues el riesgo 0 no existe. Ninguna entidad es infalible al fraude. La función del compliance no es garantizar la ausencia absoluta de delitos, sino demostrar que la empresa hizo lo razonablemente posible para evitarlos.
Así, aunque haya podido haber un fallo puntual de prevención, control o supervisión (lo que en la práctica vemos que en ocasiones justifica la imputación de la persona jurídica en los primeros momentos del proceso penal, al actuar como indicio contra esta), si la entidad ha mostrado un compromiso con la prevención de delitos, no puede ser responsable de las cosas malas que otros hacen en contra de su voluntad. Pero sí debe acreditarse una cultura de cumplimiento de la legalidad.
De modo que, cuanto más arriba se haya cometido el delito, menos utilidad tendrá el modelo de compliance para lograr esta exclusión. Si el delito se ubica en el órgano de administración -el máximo responsable del control- será más difícil demostrar que no había un defecto estructural.
B. El modelo deber tener un contenido normativo completo y documentado.
Que debiera incluir:
- Código ético.
- Manual de prevención de delitos.
- Protocolos de actuación.
- Políticas internas de control y supervisión.
- Canal de denuncias.
- Régimen disciplinario.
- Revisión periódica y mejora continua.
C. Evaluación global del sistema
Este dato es interesante. Para valorar la eficacia del modelo hay que hacerlo considerando este en su conjunto. Debe hacerse una valoración integral del modelo, cuestionando si el conjunto del sistema era razonablemente eficaz para prevenir el delito, y no únicamente desde la óptica del área concreta donde se produjo la presunta irregularidad.
D. Trazabilidad de su aplicación real y efectiva.
No basta con que el modelo exista formalmente. Debe existir rastro de su implantación práctica, su uso habitual y su conocimiento por parte de los empleados. Es la manera de corroborar una cultura corporativa de respeto al Derecho y descartar una mera apariencia de cumplimiento.
La acreditación de un sistema de compliance eficaz y robusto, de acuerdo con los parámetros antes expuestos, ha permitido el sobreseimiento de la persona jurídica en la fase de instrucción del proceso penal. Podemos citar algunos antecedentes:
- Auto del JCI n º 4 de 11/05/2017; aunque el sobreseimiento fue revocado, la sentencia fue absolutoria (Deloitte en el caso Bankia).
- Auto del JCI n º 6 de 23/03/2021, confirmado por Auto n º 405/21, de 8/7, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la AN (Indra en el caso Púnica).
- Auto n º 35/2023, de 30/01, Sección 3ª de la Sala Penal de la AN (Repsol y CaixaBank en el caso Villarejo).
4. Dinámica probatoria en materia de compliance: ¿es coherente con nuestro sistema penal que la defensa deba probar el compliance?
En muchos procedimientos penales contra empresas la acusación no alegaba ni probaba nada sobre la existencia o inexistencia de un modelo de compliance. Y la defensa -por pura estrategia- tampoco aportaba documentación ni hacía alegaciones sobre la presencia en el seno de la empresa de un sistema de prevención.
Ante esa doble omisión, los jueces solían concluir que no se había acreditado la concurrencia de los requisitos del 31 bis CP y acababan dictando sentencias absolutorias.
Pues bien, la STS n º 298/2024, de 8 de abril, marca un giro relevante en la jurisprudencia sobre la RPPJ en lo relativo a la carga de la prueba del compliance. En esta resolución el TS proyecta tres relevantes mensajes:
- Que la alegación y prueba de un modelo eficaz de compliance corresponde a la defensa, al tratarse de un factor excluyente de la responsabilidad penal de la persona jurídica (elemento negativo del tipo).
- Que, si la defensa no aporta nada, ni siquiera un esbozo del modelo, podría deducirse legítimamente que no existía.
- Que tal conclusión no atentaría contra la presunción de inocencia, pues esta no obliga a presumir que todas las empresas tienen un modelo eficaz.
El TS se esfuerza en afirmar que no se trata de invertir la carga de la prueba, sino de aplicar criterios lógicos y de experiencia, y para ello recurre a la analogía con otros delitos.
Indica así que:
- No se exige por ejemplo a la acusación probar que el acusado es imputable si no hay indicios de enfermedad mental ni la defensa lo alega.
- En delitos patrimoniales, como el robo, no es necesario que la acusación descarte expresamente causas de justificación si nadie las ha alegado.
- En los casos de conducción sin permiso o tenencia ilícita de armas, no se necesita un documento que pruebe la falta de licencia si el acusado no esgrime tenerla.
Sin embargo, tales analogías no serían en absoluto equivalentes, pues:
- Es claro que la imputabilidad se presume en las personas físicas, salvo prueba en contrario (como un trastorno mental), y que esta presunción no exige por tanto que el acusado pruebe su salud mental, sino que se parte de su capacidad.
- También es claro que, cuando una persona roba, se presume en él un hecho típico, antijurídico y culpable, salvo que demuestre que concurría una causa que lo discuta.
En cambio, el TS parece no presumir la existencia de un sistema organizativo adecuado en las personas jurídicas, lo que rompe la igualdad de trato entre personas físicas y jurídicas, generando una asimetría, si resulta que la mera comisión de un presunto delito por un directivo obliga sin más a presumir un defecto organizativo en el ente.
- Por último, la falta de permiso de conducción o licencia de armas son hechos fácilmente verificable: tienes o no tienes licencia. Mientras que la eficacia de un programa de compliance es otra cosa: una cuestión compleja, técnica y sujeta a interpretación por quien la valora, que desde luego requiere de prueba pericial y documental más profunda.
El núcleo del problema radica a mi juicio en concebir la existencia de un defecto organizativo como un elemento del tipo, que, como tal, debiera probarlo la acusación, al tiempo que un compliance apropiado es un factor excluyente de responsabilidad, que debiera ser probado por quien lo invoca (como una suerte de circunstancia eximente).
Cabe apuntar al respecto que:
- Si se parte de una presunción de defecto estructural en la empresa, y se exige a esta probar su inocencia organizativa en lugar de exigir a la acusación que demuestre su culpabilidad, se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia (art. 2 CE), que informa de que el acusado no está obligado a probar su inocencia, sino que es la acusación quien debe probar todos los elementos del tipo penal.
- Y esta incoherencia no desparece por mucho que a la empresa se le otorgue el incentivo de evitar la imputación o de ser apartada de proceso penal en un temprano momento procesal si demuestra su diligencia organizativa (lo que por supuesto podría interesarle).
- También conviene reflexionar acerca de si una constante exhibición de los modelos de prevención de delitos puede acabar revelando a las delincuentes fórmulas para sortear dichos modelos, actuando como fuente de aprendizaje para quienes buscan vulnerar los sistemas de control.
Sea como fuere, en la medida en que la no aportación del programa de cumplimiento permitiría al Juez deducir su inexistencia (siguiendo los postulados de la sentencia expuesta), la recomendación es aportarlo siempre, al menos para su valoración en la vista del juicio oral.
Conclusiones
- La falta de criterios claros y uniformes en torno al régimen de responsabilidad penal de la empresa que garanticen seguridad jurídica ha generado una inquietante realidad procesal, en la que se observan excesos judiciales, imputaciones automáticas desprovistas de los legales presupuestos y vulneraciones de garantías fundamentales. Creemos es imprescindible establecer un filtro y examen riguroso al inicio del proceso penal que garantice que las empresas no sean llamadas a juicio de manera injustificada y contraria a los principios esenciales del Derecho penal.
- La única interpretación del 31 bis CP respetuosa con los principios, valores y garantías del Derecho penal es la que reivindica que para que pueda observarse un posible delito corporativo la actuación del agente tiene que emanar de la voluntad de la persona jurídica. Esto es: la persona física tiene que actuar por mandato u encargo de los individuos (estos sí, humanos) que la gobiernan y dirigen.
Se propone una tesis restrictiva centrada en la expresión legal “actuación en nombre o por cuenta” de la persona jurídica, como criterio determinante para valorar un posible “hecho de la organización” (delito corporativo), en que la acción se orientaría naturalmente al interés o beneficio del ente, prescindiendo del concepto de “beneficio”, que es una consecuencia implícita de dicha actuación representativa.
Así, las únicas conductas criminales que serían incardinables en este marco (teórico) serían:
- una actuación directa de representante,
- una actuación delegada por este a inferior,
- una actuación directa de subordinado, sin encargo de representante u órgano de gobierno, pero con conocimiento por este del delito y pasividad ante este
La tesis propuesta excluye necesariamente del régimen de RPPJ todos los hechos delictivos que protagonicen las personas físicas señaladas en el 31 bis CP en contra de los intereses de la compañía y/o en su provecho personal.
- Exigir a la empresa la prueba del modelo de compliance eficaz para excluir su responsabilidad penal, cuando el defecto organizativo es al mismo tiempo un elemento del tipo del 31 bis CP, vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia, al invertir la carga de la prueba y obligar a la compañía a demostrar su inocencia estructural, en lugar de exigir a la acusación que acredite su negligencia.
Tal dinámica probatoria desnaturaliza el sistema penal y creemos debe ser objeto de revisión para garantizar un tratamiento equitativo entre personas físicas y jurídicas.