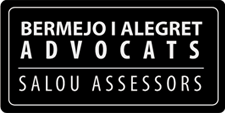I. INTRODUCCIÓN: UN HITO EN LA JUSTICIA PENAL ESPAÑOLA
El 9 de septiembre de 2025, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado Adrián, dictó el auto de apertura de juicio oral en la Causa Especial 20557/2024 contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Le imputa presuntamente un delito de revelación de secretos (art. 417.1 y 2 del Código Penal), derivado de la filtración de un correo confidencial relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El instructor subraya que se trata de un hecho de extrema gravedad, no solo por la vulneración de la confidencialidad de las actuaciones, sino porque dicha revelación provendría de la cúspide de la institución llamada a garantizar la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, supone un quebranto de un protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía en el que se establece un deber de discreción, por “razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación”.
Esta resolución, sin precedentes en la historia judicial española, supone un escenario inédito para nuestro ordenamiento jurídico. Nunca antes se había sentado en el banquillo a quien ocupa la cúspide del Ministerio Fiscal. Y nunca antes habíamos tenido que preguntarnos si un acusado puede seguir siendo, al mismo tiempo, el jefe de la institución que debe garantizar la legalidad (habitualmente sosteniendo la acusación pública), dado que el acusado no ha considerado conveniente dimitir de su cargo. El auto, de 29 folios, culmina una instrucción iniciada en julio de 2024, confirmada por la Sala de Apelación el 29 de julio de 2025 (Auto 21797/2025, de 29 de julio), y plantea cuestiones jurídicas de calado: la solidez de los indicios delictivos, la imposición de medidas cautelares y, especialmente, la negativa a suspender cautelarmente al Fiscal General, que deja en evidencia un vacío normativo en el ordenamiento español.
Este artículo analiza el auto desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial, centrándose en los fundamentos de la imputación, la naturaleza del auto de apertura, las medidas cautelares y la problemática de la suspensión del Fiscal General. Con un enfoque crítico, se argumenta que la solución a esta laguna legal no puede derivar en una interpretación que vulnere principios constitucionales como la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y la imparcialidad del Ministerio Fiscal (art. 124 CE).
II. EL CONTEXTO PROCESAL Y LAS CUESTIONES SUSTANTIVAS
II.1 Los hechos imputados
La causa se origina en una querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, a la que posteriormente se le unen otras del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, la Asociación HAZTEOIR, el Partido Político VOX, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el propio González Amador, acumuladas ante el Tribunal Supremo tras una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los hechos que indiciariamente se describen en este auto de 9 de septiembre, previamente ajustados por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (en el ya mencionado Auto de 29 de julio), se centran en la noche del 13 de marzo de 2024:
- Ese día, tras una publicación en «El Mundo» sobre un posible pacto entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso, Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, conociendo la identidad de Alberto González Amador, inició “un frenético intercambio de comunicaciones” para preparar una respuesta de la Fiscalía.
- Así, solicitó a la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y el letrado de González Amador. Debe destacarse que García Ortiz le indicó que se enviaran a su correo particular, no al oficial.
- Uno de estos correos, del 2 de febrero de 2024, contenía una «PROPUESTA DE CONFORMIDAD PENAL» del letrado de González Amador, reconociendo «íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado».
- García Ortiz facilitó este correo a un medio de comunicación (la Cadena SER), consciente de que revelaría su contenido confidencial. Así, se publicó el mismo 13 de marzo de 2024, a las 23:51 horas, bajo el titular «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio», reproduciendo literalmente partes del correo confidencial.
- Posteriormente, García Ortiz, con la documentación obtenida, elaboró y difundió una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, publicada el 14 de marzo de 2024, que incorporaba información del referido correo.
- Paralelamente, se envió copia del correo del 2 de febrero de 2024 desde la Fiscalía General del Estado a Pilar Sánchez Acera (directora de Gabinete del Secretario de Estado Director del Gabinete del Presidente del Gobierno), quien dio instrucciones para que se exhibiera en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso.
El instructor concluye que estos hechos, valorados provisionalmente, configuran un delito de revelación de secretos, que causaron un daños en la reputación de González Amador, sin descartar expresamente la comisión de otros delitos atribuidos por los querellantes.
II. 2. Los indicios de la participación de García Ortiz
Para el magistrado instructor hay una base indiciaria suficiente de la participación de García Ortiz en la filtración del correo con datos personales de González Amador, comenzando por la relación temporal entre la publicación de la noticia en El Mundo, la actividad «frenética» del Fiscal General y la filtración inmediata a la prensa, así como la instrucción de enviar los correos a su cuenta personal. También se señala el borrado de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp por parte de García Ortiz como un «potente contra indicio», razonando que «un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables» (pág. 17).
Respecto al argumento de que la información ya había circulado previamente, el auto rechaza que esa información previa desactivara el deber de reserva y confidencialidad sobre los datos personales. Es más, se enfatiza que revelar datos sensibles que afectan a la intimidad y al honor de un ciudadano particular, con repercusión en su derecho de defensa, es “incompatible con el cometido de información a la opinión pública estatutariamente establecida para el Ministerio Fiscal” (pág. 25-26).
Esta forma de argumentar del juez instructor fue avalada por la Sala de Apelación en el Auto 21797/2025, en el que se hace expresa referencia al principio in dubio pro iudicio; aunque con un voto particular que consideraba que “no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena” por lo que debería de adoptarse el sobreseimiento libre de la causa[1]. Sin falsa modestia, no me siento capacitado para opinar sobre cuál de los dos razonamientos que se producen en el propio seno del Tribunal Supremo es el más sólido jurídicamente, si el de los tres magistrados partidarios de abrir juicio oral (el instructor más dos miembros de la Sala de Apelación) o el favorable al sobreseimiento (un vocal de la Sala). Ambos son sólidos y con apoyos en citas jurisprudenciales. Si acaso, sí que me parece que ambos acertaron al no incluir en sus argumentos otros hechos, como las declaraciones -susceptibles de ser calificadas como calumnias o injurias- de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque ni los acusadores ni los defensores las aportaron al procedimiento[2].
Por eso, me inclino por aceptar el razonamiento de la mayoría de los magistrados que han estudiado en profundidad el asunto y esperaré al juicio oral para ver si esos indicios -sólidos para unos, insuficientes para otro- se transforman en pruebas concluyentes o si son enervados y se declara la inocencia de García Ortiz. Ahora bien, si se confirma que el Fiscal General mandó el correo del abogado de González Amador a la Cadena Ser, aunque esa conducta no sea finalmente considerada delito porque los medios ya lo tenían por otras fuentes, me parece que es una acción que para nada encaja en lo que se espera de un cargo público que la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal configuran como neutral, al servicio del interés general y de los derechos de los ciudadanos[3].
III. LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL AUTO DE APERTURA
El auto de apertura, conforme al artículo 783.1 LECrim, no delimita el objeto procesal, tarea reservada a los escritos de acusación y conclusiones definitivas por el artículo 784 LECrim. Su función es filtrar imputaciones infundadas, actuando el instructor “como garante jurisdiccional, pero no como acusador” (STS 41/1998, de 24 de enero). La STS 78/2025, de 25 de enero, citada extensamente en este auto de apertura, precisa que solo un sobreseimiento expreso excluye delitos del enjuiciamiento, permitiendo a las acusaciones calificar libremente los hechos (por ejemplo, prevaricación, art. 404 CP, o infidelidad en la custodia de documentos, art. 535 CP).
No se viola el principio acusatorio con esta decisión del auto de apertura ya que si las acusaciones incluyen otros delitos en sus escritos acusatorios, el acusado los conocerá cuando se les dé traslado de esas calificaciones (art. 784.1 LECrim), garantizándose así el derecho de defensa, tal y como el Constitucional ya tuvo ocasión de señalar en su STC 62/1998, de 17 de marzo[4].
En este caso, las acusaciones plantean diversas calificaciones, pero el instructor se centra en el artículo 417 CP, sin descartar otras por no realizar un sobreseimiento expreso. Esta decisión asegura la flexibilidad en el plenario, pero también refleja la provisionalidad propia de la fase intermedia, donde el estándar probatorio es el de «indicios suficientes» sin que el juez instructor tenga entre sus cometidos “contribuir a la formación del contenido de la pretensión penal, ya que no es parte postulante” (STS 257/2002, de 18 de febrero).
IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES: FIANZA Y SUSPENSIÓN
IV. 1. La fianza de 150.000 euros
La acusación particular de González Amador solicitó como indemnización por perjuicios morales la cantidad de 300.000 euros, más los incrementos por intereses morales y procesales. Cantidad que el juez instructor considera excesiva, “sin perjuicio de las dificultades que entraña compensar en metálico un daño moral”. Ahora bien, además de este daño moral, el auto tiene en cuenta otras responsabilidades pecuniarias como “costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del art. 417 CP, así como lo dispuesto en el art. 589.2 LECrim., por lo que, en una valoración de conjunto de todos los anteriores conceptos, a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, se fija una fianza en la cantidad de 150.000 euros” (pág. 26).
En mi opinión, al actuar así el juez instructor siguió la práctica habitual de los juzgados -si bien nunca explicitada- de reducir a la mitad la petición de indemnización. Con independencia de que esa cantidad sea bastante más alta comparada con otras fianzas establecidas en otros juicios mediáticos[5], lo cierto es que incluye entre los elementos de cálculo una responsabilidad por una hipotética condena a pagar una multa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene establecido, desde su STC 69/2023, de 19 de junio, que la multa tiene una naturaleza punitiva, diferente de la indemnizatoria de las medidas cautelares, y por tanto no puede incluirse en la fianza: “la instructora, al ponderar la posible condena del acusado para fijar el importe de la fianza, cuantificando esta en atención a la pena de multa interesada por la acusación particular, cuyo pago obliga a adelantar al acusado causando una restricción temporal del poder de disposición de ese último sobre sus bienes, anticipa una pena que no ha sido declarada en sentencia y vulnera, de este modo, la presunción de inocencia del recurrente”[6].
Dado que la fianza es recurrible en reforma o apelación (art. 783.2 LECrim), es previsible que la fianza se recalcule incluyendo la indemnización moral y las costas, que parecen sólidamente fundamentadas, pero excluyendo la multa para adecuar el cálculo a la doctrina del Tribunal Constitucional.
IV.2. La suspensión cautelar del Fiscal General en su cargo
El núcleo más polémico del auto es la negativa a suspender cautelarmente a García Ortiz, solicitada por dos acusaciones, la APIF y Manos Limpias, y a la que se opuso tanto la representación procesal del acusado como el Ministerio Fiscal. El debate jurídico se ha planteado en relación con el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por el Real Decreto 299/2022, de 26 de abril. Este, si bien establece un procedimiento para que el Fiscal General pueda suspender a sus subordinados cuando se abra un juicio por delito cometido en el ejercicio de sus funciones (art. 145.1), guarda silencio sobre cómo suspender al propio Fiscal General del Estado.
Para colmar esa laguna reglamentaria, las acusaciones propusieron aplicar analógicamente el art. 145, pero el instructor lo descarta, citando el art. 4.2 del Código Civil, que prohíbe la analogía en las leyes penales o excepcionales. Al actuar así, el juez instructor se sitúa en línea con la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad penal, que excluye la analogía in malam partem en todas las normas sancionadoras o limitadoras de derechos y no solo en la parte especial del Código Penal[7].
Además, el juez instructor agrega en sus fundamentos de Derecho que el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal establece un procedimiento administrativo para la suspensión de los fiscales, de tal forma que ante la falta de ese procedimiento expreso para el Fiscal General “debieran articularse los mecanismos para que se encargue de hacerlo quien le sustituya, si esta alternativa se considerase viable en esa vía y que hay alguna forma de cubrir tal vacío legal” (págs. 22-23). Consecuente con esta afirmación (en mi modesto entender un tanto oscura) ordena en la parte dispositiva: “En lo que a la situación personal del acusado concierne, no ha lugar a la suspensión provisional interesada, sin perjuicio de la remisión de este auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, para que, en su caso, resuelva lo que proceda, cuya resolución deberá poner en conocimiento de este Instructor” (pág. 28).
¿Y qué puede hacer la Inspección Fiscal para cubrir la laguna del Reglamento Orgánico? Pues a mi juicio, y como ya he explicado con más detalle en otro artículo[8], acudir al Gobierno, que en virtud del principio de contrarius actus debe cesarlo, pero no por aplicación del Reglamento, sino de la propia Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Como merece detenerse en esta Ley, mejor será abrir un nuevo epígrafe.
V. UNA SOLUCIÓN DESDE LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN
El artículo 60 de esta Ley 50/1981 ordena que «la exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del Ministerio Fiscal se regirá, en cuanto les sea de aplicación, por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados»[9]. Y el artículo 383 de esta LOPJ ordena la suspensión de jueces cuando «se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Esta remisión expresa, sin necesidad de aplicar la analogía, permite integrar la LOPJ en el régimen de responsabilidad de los fiscales, incluido el Fiscal General. Si se intentara argumentar que el Fiscal General no es “miembro” del Ministerio Fiscal (con independencia de que el actual esté en servicios especiales en la carrera fiscal) se chocaría con la recta interpretación tanto del artículo 124 de la Constitución como de todo el EOMF. Baste citar algunos de sus artículos: el 12 que enumera los “órganos del Ministerio Fiscal: a) El Fiscal General del Estado”; el 22: “El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español” y el 31: “Serán aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal”[10].
Si esta regulación es suficiente por sí sola para concluir que nuestro ordenamiento jurídico determina la suspensión provisional del Fiscal General del Estado si se abre juicio oral contra él, podemos añadir otro argumento, de índole constitucional, que refuerza esta conclusión: el artículo 124.2 de la Constitución establece expresamente la imparcialidad del Ministerio Fiscal. El auto de apertura de juicio oral da a entender que ese principio se cumpliría en el caso del juicio de García Ortiz con la implícita prohibición de que el Fiscal General de órdenes a la fiscal del caso, de tal forma que “si la Fiscal encargada del caso recibiera tales órdenes, denunciaría tal situación” (pág. 20).
Sin embargo, la imparcialidad de una institución no solo depende de lo que la doctrina llama la imparcialidad subjetiva, que el titular de esa institución carezca de intereses personales en el pleito, sino que también debe de garantizarse la imparcialidad objetiva, tanto en el sentido de no haber tomado una postura previa sobre el caso concreto en el que interviene, como en el sentido de transmitir una apariencia de imparcialidad externa hacia las partes intervinientes y el conjunto de la sociedad. Dicho con las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su teoría de las apariencias:
“El Tribunal no podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; la de tomar igualmente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia; según un adagio inglés citado particularmente en la sentencia Delcourt de 17 de enero de 1970 (serie A, núm. 11, p. 17.31), justice must not only be done: it must also be seen to be done. Tal como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Casación de Bélgica (21 de febrero de 1979, Pasicrisie, 1979, I, p. 750), debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables, comenzando, en el orden penal, por los acusados (sentencia precitada de 1 de octubre de 1982 , pp. 14-15, párrafo 30)[11].
También nuestro Tribunal Constitucional tiene una amplia jurisprudencia sobre la imparcialidad del juez. Con una afirmación especialmente relevante para nuestro caso: “el juez no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra”[12]. Me parece que la inmensa mayoría de los juristas estaremos de acuerdo en considerar aplicable esta doctrina a cualquier fiscal que intervenga en un juicio pues no en balde el artículo 28 del EOMF ordena que “los miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán necesariamente de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial“.
Pues bien, nos encontramos en el juicio de García Ortiz que cualquier fiscal que intervenga tiene una relación jurídica con el acusado, que no es precisamente tenue: es su superior jerárquico. Por eso, si García Ortiz sigue en activo, no habría en España fiscal que pudiera participar en el proceso pues se lo impediría el artículo 28 del EOMF tal y como se desprende de aplicarle la doctrina constitucional sobre la imparcialidad de los tribunales. Y como ese resultado es absurdo, lo que prohíbe el brocardo ad absurdum nemo tenetur presente en nuestra ciencia jurídica desde el Digesto, no hay más remedio que volver al artículo 60 y considerar que el Fiscal General del Estado debe ser suspendido en el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, me parece indudable que el Fiscal General no puede seguir en plenitud de competencias mientras es juzgado y uno de sus subordinados es parte en el juicio. Es cierto que se produce una laguna legal en cuanto ningún artículo de nuestro ordenamiento jurídico especifica cómo debe ser suspendido. Pero ya se ha adelantado que el principio de contrarius actus origina que esa competencia recaiga, prima facie, en el Gobierno que lo nombró; pero como este, lejos de mantener esa interpretación del artículo 60 del EOMF defiende que “el Fiscal está en plenitud de sus facultades”[13], el instructor (o la sala de Apelación) debería de acoger los recursos de las partes, si se presentaran en este punto y adoptar la medida cautelar de suspender al acusado de sus funciones como Fiscal General del Estado.
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE COHERENCIA NORMATIVA E IMPARCIALIDAD DE LOS TRIBUNALES
El auto de apertura de juicio oral es un paso lógico en un proceso con indicios suficientes, según ha considerado el Tribunal Supremo en aplicación de su doctrina in dubio pro iudicio.
La fianza impuesta al acusado sigue la estela tradicional de los tribunales de fijarla en una cifra cercana a la mitad de la pedida por el perjudicado, pero incluye en su cálculo la posible multa que el acusado podría recibir como condena, lo que contradice la presunción de inocencia, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El mantenimiento del Fiscal General en la plenitud de sus funciones produce una serie de contradicciones en el sistema judicial español, empezando por lo ilógico que es suspender a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal y no al jefe supremo de todos ellos. Esta decisión no solo rompe el principio de igualdad, sino que es contradictoria con el principio constitucional de la imparcialidad del Ministerio Fiscal, en su vertiente objetiva que exige que los fiscales que intervengan en un juicio no tengan ninguna relación jurídica con los acusados. Por eso, debería de adoptarse cautelarmente la suspensión de García Ortiz en el ejercicio de sus funciones de Fiscal General del Estado.
Esta suspensión se trataría de una medida que superaría fácilmente el juicio de proporcionalidad que la jurisprudencia del Constitucional exige a las medidas cautelares, sin prejuzgar la culpabilidad, y que reforzaría la imparcialidad del Ministerio Fiscal interviniente en el juicio, garantizando así tanto la imparcialidad de todo el tribunal como la tutela judicial efectiva de todas las partes intervinientes.
En fin, si los romanos ya establecieron el principio Nemo iudex in sua causa, hoy podemos añadir tampoco nadie puede ser el jefe de quien debe velar por la legalidad en la suya.
[1] En la doctrina y en sentido similar, cfr. Jordi Nieva-Fenoll, “El fiscal general no debe ser encausado”, El País, 30 de julio de 2025.
[2] En contra, considerando que estas declaraciones sí debían de haberse tenido en cuenta, Tomás de la Quadra-Salcedo, “La inseparable vinculación de secretos y calumnias”, El País, 2 de septiembre de 2025.
[3] Sobre la posición del FGE en nuestro sistema institucional, por toda la doctrina, cfr. Fernando Santaolalla López, “Ministerio Fiscal, Gobierno y Parlamento (en torno a la posición constitucional del Ministerio Fiscal), Cuadernos de Derecho Público, núm. 16, 2011. Recuperado de https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/658.
[4] Cfr. sobre esta STC y, en general sobre la Constitución en el proceso penal, Sonia Calaza López, “Principios rectores del proceso judicial español”, Revista de Derecho de la UNED, núm. 8, 2011, Recuperado de https://doi.org/10.5944/rduned.8.2011.11044
[5] Cfr. la recopilación de ejemplos, con opiniones de diversos juristas, de Alberto Pozas, “Fianza de 150.000 euros, la última estridencia de Hurtado antes del juicio contra el fiscal general”, Eldiario.es, 12 de septiembre de 2025. Recuperado de:
https://www.eldiario.es/politica/fianza-150-000-euros-ultima-estridencia-hurtado-juicio-fiscal-general_1_12595598.amp.html.
[6] FJ. 3º. Sobre esta STC, vid. el excelente estudio de Sergi Cardenal Montraveta, “Finanzas y embargos para garantizar el pago de la pena de multa. Comentario a la STC 69/2023, de 19 de junio”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, núm. 4, 2023, págs. 316-346.
[7] Cfr. Eduardo Ramón Ribas, «Interpretación extensiva y analogía en el Derecho Penal», Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 12, 2014, págs. 111-164. Mi propia opinión: Agustín Ruiz Robledo, El derecho fundamental a la legalidad punitiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, págs. 258 y ss.
[8] Agustín Ruiz Robledo, “El Gobierno debe suspender al Fiscal General del Estado», El Español, 11 de agosto de 2025. Recuperado de: https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20250810/gobierno-debe-suspender-fiscal-general/1003743874563_12.html.
[9] En el BOE se lee «en cuando», pero evidentemente es una errata nunca corregida. Cfr. Alberto Manuel López López, «La responsabilidad civil, penal y disciplinaria del Ministerio Fiscal», Estudios jurídicos, núm. 1, 2007.
[10] Sobre la configuración constitucional del Ministerio Fiscal, cfr. Luis Diez-Picazo, El poder de acusar. Ministerio Fiscal y constitucionalismo, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2019.
[11] STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber, con citas reiteradas a jurisprudencia previa, especialmente el caso Piersack. La oportuna cita del elegante brocardo inglés “la justicia no solo debe impartirse, sino que la sociedad debe sentir que se ha impartido”, hace superflua una cita histórica española, que es estos tiempos puede sonar a machista: “La mujer del césar no solo debe ser honesta, sino que debe parecerlo”. Para la jurisprudencia del TEDH sobre imparcialidad, con especial referencia a casos españoles, vid. Adelina Loianno, “Independencia e imparcialidad judicial. TEDH, Affaire Boyan Gospodinov c. Bulgarie, 5 de abril de 2018 y Case of Otegi Mondragon y otros v. España, 6 de noviembre de 2018″. Revista Debates Sobre Derechos Humanos, núm 3, 2020, págs. 213 – 224. Recuperado de https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/debatesddhh/article/view/648.
[12] STC 45/2022, de 23 de marzo, FJ 6.1.1. Esta Sentencia recapitula tanto las SSTEDH emitidas hasta esa fecha sobre la imparcialidad del juez, como la propia doctrina elaborada por nuestro TC. Sobre el principio de imparcialidad del MF, que le vincula de una forma similar a la imparcialidad de los tribunales, me parece muy conveniente citar los artículos de dos exfiscales generales: Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, «El ministerio fiscal: legalidad e imparcialidad», en Miguel Ángel Recuerda Girela (dir.), El poder de los tribunales, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2022, págs. 263-272. Cándido Conde Pumpido, «LECRIM: La imparcialidad del sistema», El Mundo, 2 de agosto de 2011.
[13] Declaraciones realizada por el Ministro de Justicia a la prensa el 27 de agosto de 2025. Por todo los medios que las recogieron, vid. Iustel del 28 de agosto. Recuparado de:
https://www.iustel.com//diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1258175&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=28/8/2025&popup=.