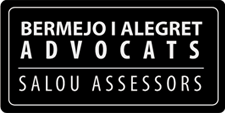En los contratos bancarios y financieros, la mayoría de las personas -consumidores, autónomos o profesionales- no negocian las cláusulas que firman: simplemente las adhieren, aceptando condiciones redactadas unilateralmente por la entidad. A quienes firman bajo esta posición de inferioridad jurídica se les denomina adherentes, y la ley les protege a través de distintos mecanismos destinados a garantizar que entienden realmente qué están contratando.
Uno de estos mecanismos es el control de transparencia, una doctrina creada por el Tribunal Supremo e impulsada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su finalidad es sencilla: asegurar que el adherente comprende la carga jurídica y económica de las cláusulas que afectarán a su bolsillo. No basta con que la cláusula sea legible o formalmente válida; debe ser comprensible en sus efectos reales. Por ejemplo, un tipo de interés variable, un suelo hipotecario o una comisión compleja solo superan este control si el cliente pudo conocer y entender sus consecuencias antes de firmar.
Junto a este mecanismo existe otro: el control de incorporación, que exige que las cláusulas estén redactadas de forma clara, accesible y que hayan sido entregadas o puestas a disposición del adherente. Mientras la incorporación es un control formal, la transparencia es un control material. En teoría, ambos tienen límites distintos: el primero se aplica a cualquier adherente; el segundo, solo a consumidores.
Y es aquí donde surge el problema. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha mantenido una línea rígida: la transparencia es exclusiva de los consumidores, mientras que los autónomos y profesionales quedan fuera de su ámbito. Bajo este criterio, un taxista que firma un préstamo para comprar su licencia no podría alegar que no recibió la información precontractual necesaria para comprender la carga económica del contrato, porque eso —dice el Supremo— pertenece al control de transparencia y, por tanto, no le protege.
Esta postura se ha consolidado en sentencias como la STS 98/2020, que afirma que la transparencia material es un control reservado a consumidores y que las cláusulas predispuestas en contratos con empresarios no pueden examinarse bajo ese prisma. Lo mismo reitera la STS 726/2018, que rechaza la existencia de un “tertium genus” y sostiene que, en materia de condiciones generales, el legislador optó por diferenciar únicamente entre consumidores y no consumidores, sin admitir categorías intermedias.
Sin embargo, esta doctrina convive con resoluciones que se apartan de ella de manera significativa. La STS 1348/2024, por ejemplo, declara la “defectuosa incorporación” de una cláusula debido a la falta de información precontractual conforme a la normativa bancaria. La sentencia reprocha que no se facilitara la oferta vinculante o que no se advirtiera suficientemente al adherente antes de la firma. Pero estos reproches, aunque se presenten como defectos de incorporación, encajan perfectamente en el ámbito material de la transparencia: no se cuestiona la formalidad del documento, sino que el adherente no pudo comprender el impacto económico real de la cláusula.
Esta dualidad se vuelve todavía más evidente en las SSTS de Pleno de 30 de enero de 2025, que analizan en profundidad la normativa de transparencia bancaria —la Orden EHA/2899/2011 y las normas del Banco de España— que exige proporcionar información previa clara, suficiente y no engañosa. Esta normativa es especialmente relevante porque protege a todas las personas físicas, sean o no consumidores. El legislador sectorial ha entendido, con razón, que un autónomo o un profesional están expuestos a idénticos riesgos de desinformación que cualquier consumidor, y ha impuesto obligaciones de transparencia a las entidades sin distinguir el tipo de adherente.
De esta manera, el Tribunal Supremo se encuentra sosteniendo dos afirmaciones difícilmente compatibles: por un lado, que la falta de información precontractual solo puede valorarse mediante el control de transparencia, reservado a consumidores; y por otro, que esa misma falta de información puede comprometer la validez de una cláusula por defectos de incorporación, lo que permitiría extender indirectamente la protección a empresarios y profesionales. Ambas afirmaciones no pueden coexistir de forma coherente.
El resultado es una jurisprudencia fragmentada, que genera incertidumbre en los tribunales inferiores y obliga a resolver casos similares con argumentaciones diametralmente opuestas dependiendo del enfoque adoptado. Mientras tanto, miles de autónomos y profesionales se encuentran en una posición especialmente vulnerable: sujetos a la normativa que exige a las entidades informarles adecuadamente, pero —según parte de la jurisprudencia— sin acceso al único control que garantiza que esa información es realmente eficaz.
La contradicción no es menor ni meramente académica. Afecta al día a día de la contratación bancaria y determina qué clientes están protegidos frente a cláusulas complejas y cuáles no. La línea divisoria que separa la transparencia de la incorporación se ha vuelto tan fina que, en muchos casos, simplemente no existe. Cuando la falta de información previa impide la comprensión de un elemento esencial del contrato, la cuestión trasciende lo formal y afecta a la esencia misma de la contratación.
Ha llegado el momento de que el Tribunal Supremo clarifique definitivamente su posición. O bien reconoce que la información precontractual puede ser examinada como parte del control de incorporación, abriendo la puerta a proteger también a empresarios y profesionales, o bien redefine el alcance de la transparencia para permitir una aplicación más coherente con la normativa sectorial y con la realidad económica. Lo que ya no resulta sostenible es mantener una doctrina que se contradice a sí misma y que deja a una parte significativa de los adherentes en un limbo jurídico.
Mientras la falta de claridad persista, la eficacia real del deber de información seguirá siendo desigual y la seguridad jurídica, insuficiente.
ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación