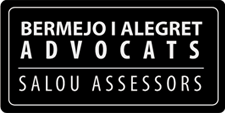Diferenciación y aproximación jurisprudencial
 (Imagen: E&J)
(Imagen: E&J)
Antes de iniciar cualquier reclamación ante los juzgados, es importante realizar una correcta elección de la acción que vamos a ejercitar, para lo cual resulta preciso conocer bien los efectos inherentes a la misma y los plazos que establece la ley para su ejercicio.
Particularmente complejos son aquellos términos jurídicos que guardan ciertas similitudes entre sí pero que a la práctica no son equivalentes, pudiendo llegar a tener consecuencias jurídicas muy dispares.
En el presente artículo abordaremos tres de los conceptos jurídicos afines más habituales, cuyas diferencias conviene conocer adecuadamente para evitar cualquier descuido que pudiera penalizarnos frente a los tribunales.
Los primeros dos conceptos que analizaremos son la nulidad y la anulabilidad, también denominados respectivamente nulidad radical o absoluta, y nulidad relativa.
Ambos remedios han sido abordados profusamente por la jurisprudencia, en sentencias tales como la STS de 29 de octubre de 2010, que resulta particularmente instructiva ya que yuxtapone ambas figuras.
Aplicados a las relaciones contractuales, los dos conceptos hacen referencia a sanciones que pueden causar la ineficacia de los actos jurídicos afectados, causando su invalidez y la retroacción de sus efectos.
En esencia, son tres las principales diferencias entre ambas instituciones. A saber, las causas que las originan, la posibilidad de convalidación del acto afectado, y el plazo para el ejercicio de la acción.
Causas que originan la nulidad o la anulabilidad de los contratos
En cuanto a las causas, los actos radicalmente nulos son aquellos que contravienen alguna norma de carácter imperativo (siempre y cuando la norma no prevea algún otro efecto diferente para el caso de contravención), así como los actos o contratos que resulten contrarios a la moral o al orden público, o que hayan sido adoptados en fraude de ley.
Por otro lado, resultan anulables los actos que, sin incurrir en los supuestos antes mencionados, presenten otros vicios que puedan afectar a su validez. Por ejemplo, relacionados con las circunstancias concurrentes en el momento de celebración del contrato (capacidad de alguno de los contratantes, vicio en el consentimiento, etc.), o por contravenir algunas normas de carácter privado que no afecten al interés o al orden público, como podrían ser los estatutos de una comunidad de propietarios.
De este modo, puede afirmarse que existe una gradación en cuanto a la gravedad del vicio que determina que el acto jurídico deba ser calificado como nulo o como anulable, de forma que la nulidad absoluta o radical se reserva para aquellas contravenciones más graves del derecho, que afectan al interés general o al orden público, mientras que la nulidad relativa, o anulabilidad, hace referencia a aquellas contravenciones menos graves que protegen sobre todo intereses privados o particulares, sin llegar a afectar al interés general.
Posibilidad de convalidación del acto afectado
La principal diferencia entre los actos nulos y los actos anulables radica en la posibilidad que tienen las partes para convalidar el acto afectado, tal y como señala el Tribunal Supremo por ejemplo en su Sentencia de 19 de mayo de 2025.
Así, los actos radicalmente nulos no podrán ser convalidados a posteriori por la actuación de los contratantes, ya que el interés general (plasmado, por ejemplo, en el obligado cumplimiento de las normas de carácter imperativo) siempre estará por encima de los intereses particulares, de modo que un acto radicalmente nulo lo será de pleno derecho, sin posibilidad de convalidación futura.
Por otro lado, los actos anulables sí pueden ser posteriormente convalidados por la actuación, expresa o tácita, de la persona afectada por el vicio. Por ejemplo, ratificando el contrato celebrado inicialmente sin la capacidad legal necesaria, o dejando transcurrir el plazo de impugnación de un acuerdo adoptado en junta de propietarios.
Imprescriptibilidad de la acción de declaración de nulidad absoluta
Como consecuencia de la imposibilidad de convalidación del acto que es nulo de pleno derecho, la jurisprudencia viene considerando que la acción de declaración de nulidad absoluta resulta imprescriptible (STS de 5 de marzo de 2025).
Por otro lado, la acción de anulabilidad sí está sometida a plazo de caducidad (que no de prescripción) de cuatro años, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.301 del Código Civil (STS de 6 de septiembre de 2006).

(Imagen: E&J)
La resolución y la rescisión contractual
Otras instituciones jurídicas que también pueden causar confusión, por su evidente semejanza, son la resolución y la rescisión de los contratos.
A diferencia de lo que ocurría con la nulidad y la anulabilidad, la resolución y la rescisión operan sobre contratos que sí son plenamente válidos. No obstante, tal y como viene considerando históricamente el Tribunal Supremo, en sentencias tales como la de 28 de diciembre de 1946, ambos remedios no son completamente equivalentes, existiendo ciertos matices que los distinguen entre sí, y que se refieren principalmente a las causas que originan la terminación del contrato, y a los efectos inherentes a dicha finalización.
Causas de resolución de los contratos
Los contratos pueden resolverse principalmente por tres causas: Por mutuo disenso, por las causas de resolución previstas en el propio contrato, o, en las obligaciones recíprocas, por el incumplimiento de alguno de los contratantes.
Mutuo disenso como causa de resolución
En cuanto al mutuo disenso, hace referencia a la voluntad común de las partes de poner fin a la relación contractual que las unía, con renuncia a exigir su cumplimiento en un futuro, pudiéndose manifestar esta voluntad tanto de forma expresa como tácita (STS de 7 de mayo de 2025).
Se trata, en definitiva, de un negocio jurídico con sustantividad propia, de signo contrario a aquel que llevó a la contratación inicial, cuyos efectos vendrán determinados en buena parte por la voluntad de los contratantes.
Causas de resolución previstas en el contrato
Los contratos también pueden prever una reserva de derecho de resolución por la cual una de las partes, o cualquiera de ellas, pueda desligarse de su obligación previo pago de una contraprestación liberatoria, o pérdida de una cantidad de dinero ya entregada, siendo un ejemplo típico de esta causa de resolución las arras penitenciales en los contratos de compraventa.
Al respecto cabe destacar que el Tribunal Supremo ya ha advertido el error en el que incurre el artículo 1.454 del Código Civil a la hora de referirse a las arras penitenciales como una causa de rescisión y no de resolución, lo que no viene sino a redundar en la confusión existente entre ambos conceptos resolución – rescisión, y en la “equivocada sinonimia” entre las dos nomenclaturas (STS de 28 de diciembre de 1.946).
Incumplimiento en las obligaciones recíprocas como causa de resolución
Por último, el artículo 1.124 del Código Civil establece expresamente que “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”, con lo que a la parte cumplidora le asiste la facultad de instar la resolución contractual en el caso de incumplimiento de su contraparte, con los límites y en los términos desarrollados jurisprudencialmente, que no son objeto del presente análisis.
En todo caso, la parte perjudicada queda facultada para reclamar a su contraparte una indemnización por los daños y los perjuicios causados por el incumplimiento, si éstos se hubiesen producido.
Nexo común de las distintas causas de resolución
De este modo, podemos concluir que la resolución opera sobre contratos que son perfectamente válidos, cuya terminación obedece a la actuación de alguna de las partes, o de todas ellas de mutuo acuerdo.
Causas de rescisión del contrato
Por lo que respecta a la acción de rescisión, los artículos 1.291 y siguientes del Código Civil enumeran algunas de las causas típicas de rescisión de los contratos, entre las que destacan los negocios realizados en fraude de acreedores, o los que hayan causado lesión a un ausente o a menores en más de una cuarta parte, así como aquellos que se refieran a cosas litigiosas, que hayan sido celebrados sin el consentimiento de las partes o de la autoridad judicial competente.
Es elemento común a todas ellas la existencia de una lesión, a alguna de las partes o a un tercero, que constituye el fundamento de la ineficacia de un acto jurídico por lo demás válido.
En cuanto a la naturaleza y el alcance de la rescisión, resulta ilustrativo el análisis realizado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de mayo de 2004.
Carácter subsidiario y efectos de la rescisión del contrato
El artículo 1.294 del Código Civil establece la subsidiariedad de la acción de rescisión, que podrá ejercitarse cuando el perjudicado carezca de otros recursos para obtener la reparación del perjuicio causado. Requisito, no obstante, que ha sido progresivamente flexibilizado por la jurisprudencia a fin de facilitar el ejercicio de la acción (STS de 21 de diciembre de 2016).
La rescisión del contrato implica la retroacción de sus efectos al estado anterior a su celebración, pudiéndose complementar la acción con una reclamación por daños y perjuicios en aquellos supuestos en los que no haya sido posible la plena reparación.
Diferencia principal entre resolución y rescisión
De este modo, la principal diferencia entre resolución y rescisión estriba en que el segundo remedio requiere la producción de un daño o lesión que justifique la ineficacia del acto, mientras que la resolución no requiere la producción de daño alguno (STS de 7 de junio de 1966).
Por otro lado, también existen diferencias entre las consecuencias aparejadas a ambos remedios, así como en el carácter subsidiario de la rescisión, distintivo de dicha institución jurídica.

(Imagen: E&J)
La prescripción y la caducidad de las acciones
Las últimas dos instituciones que trataremos en el presente artículo son la prescripción extintiva y la caducidad, que hacen referencia al modo en que se computan y deben interpretarse los plazos judiciales.
Principal diferencia entre prescripción y caducidad
Como es bien conocido, la principal diferencia entre ambas instituciones radica en la posibilidad de suspender los plazos a los que hacen referencia, de modo que si éstos lo son de prescripción podrán ser objeto de suspensión por el interesado, mientras que si lo son de caducidad dicho plazo no podrá interrumpirse, sino que finalizará irremisiblemente en una fecha determinada.
La diferenciación entre ambas figuras ha sido abordada por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, pudiéndose destacar, por su exhaustividad, su Sentencia de 10 de julio de 1999, o más recientemente la de 18 de noviembre de 2024.
Métodos de interrumpir la prescripción
El artículo 1.973 del Código Civil contempla tres formas de interrumpir la prescripción. A saber, por ejercicio de la acción ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor, o por cualquier acto de reconocimiento de deuda por parte del deudor.
A estos tres métodos de interrupción de la prescripción podríamos añadir aún otros tres: por el inicio de un acto de conciliación (STS de 16 de enero de 2018), por el inicio de un acto de mediación (art. 4 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles), y por la incoación de un procedimiento de medidas preliminares frente al deudor (STS de 12 de noviembre de 2007).
Terminación del plazo de caducidad
Por otro lado, si el plazo no es de prescripción sino de caducidad, no podrá interrumpirse, pues el tiempo para el ejercicio de la acción finaliza una vez alcanzado el plazo legalmente estipulado.
Sin embargo, sí es posible encontrar, en algunos supuestos muy específicos, situaciones en las que el curso de la caducidad puede verse suspendido.
El ejemplo más común es el ejercicio de una determinada acción que objetivamente no pueda ejercitarse por existir un procedimiento penal en marcha sobre hechos que pudieran tener trascendencia sobre la acción en otro orden jurisdiccional.
Así, entiende la jurisprudencia que lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene por efecto, no solo la interrupción de la prescripción, sino también de los plazos de caducidad, durante el tiempo que durara el procedimiento ante el orden jurisdiccional penal, como establece el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de noviembre de 2024.
Por su parte, también reviste incidencia, en el presente apartado, el ya citado artículo 4 de la Ley 5/2012, que concede al inicio de los actos de mediación la capacidad de suspender los plazos de caducidad, y no únicamente de prescripción, en un claro intento del Legislador por fomentar este tipo de soluciones extrajudiciales, equiparando la mediación con la incoación de un procedimiento judicial frente a los Tribunales.
Excepcionalidad de la caducidad respecto a la prescripción
En Derecho civil, la mayor parte de las acciones están sometidas a plazo de prescripción, siendo la caducidad un instrumento claramente excepcional.
No obstante, existen acciones con gran trascendencia jurídica que están sujetas a caducidad, por lo que conviene tener muy presente esta particularidad para evitar cometer cualquier error a la hora de instar su ejercicio ante los Tribunales.
Entre las acciones que están sometidas a plazo de caducidad, y no de prescripción, podemos destacar las de impugnación de acuerdos sociales, las de nulidad y anulabilidad de los contratos, o las acciones para solicitar la rescisión, acciones estas últimas que también han sido objeto de análisis en el presente artículo.