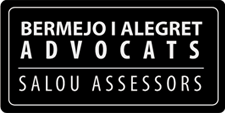RESUMEN: En estas páginas se desarrolla una exposición sobre la evolución de la Mediación penal en España, acompañada de reflexiones sobre esa situación (logros, dificultades, potencialidades y propuestas, centrada sobre todo en el ámbito intrajudicial). El artículo, que tiene ante todo una finalidad divulgativa, pretende analizar las razones para su incorporarla al sistema de justicia y hacer un rápido recorrido sobre cómo se ha ido implantando la mediación en nuestro sistema penal, desde las primeras experiencias aisladas, con pocas o ninguna norma, hasta su consagración en la reciente LO 1/2025 –EDL 2025/5-.
1. LA MEDIACIÓN PENAL
Cualquier aproximación a la justicia constata tres realidades innegables; la administración de justicia es año tras año el servicio público peor valorado por la ciudadanía[1], el procedimiento judicial tiene un coste económico muy elevado para todos los ciudadanos, participen en un proceso judicial o no[2] y, finalmente no podemos olvidar el coste emocional, los ciudadanos viven el proceso judicial con ansiedad, nerviosismo y estrés[3], constituyendo un verdadero riesgo para la salud. Este último aspecto se agudiza cuando nos encontramos ante un procedimiento penal.
Cualquier aproximación al sistema de justicia penal constata, a su vez tres realidades; víctima y victimario no se sienten escuchados por el sistema de justicia penal; ambos sienten que la respuesta penal no ha tenido en cuenta lo que ellos pedían y finalmente, tanto involucrados en un procedimiento como ciudadanía en general, no se sienten satisfechos con su sistema de justicia, al que consideran lejano e incomprensible.
Ante ello, parece inevitable preguntarse cómo re-conectar ese sistema con la comunidad en que se desarrolla, lo que nos lleva a plantearnos, si existe o podemos ser capaces de encontrar otra forma de reaccionar ante el delito, dando así una respuesta mejor, sin olvidar las posibilidades de mejora del procedimiento penal que no son objeto de este artículo.
1.1. Concepto
Podemos definir la mediación penal como un procedimiento voluntario mediante el cual la víctima y el infractor, con la ayuda de un tercero neutral -el mediador- intentan alcanzar un acuerdo que repare, en la medida de lo posible, el daño causado por el delito[4]. La mediación gira por lo tanto en torno a tres figuras clave, la víctima, el infractor o victimario y el mediador.
La mediación, no es un método nacido en el seno del procedimiento judicial -y mucho menos en el penal- sino que existe, vive autónomamente y puede utilizarse con total independencia del mismo. En relación a la jurisdicción es aplicable a conflictos civiles, familiares, contenciosos administrativos y sociales, además, claro está en el ámbito penal[5]. Y conviene aclarar este aspecto porque la mediación, como tal, tiene sus propias normas y principios que no pueden verse alterados sustancialmente cuando entra en contacto con el procedimiento judicial, pues la desnaturalizaría. Por lo tanto, la regulación que se haga de la mediación o de la justicia restaurativa deberá ceñirse a la forma en que se utiliza en el seno de los procedimientos, pero no puede, no debe, entrar a regular los valores y principios que la inspiran y rigen[6].
1.2. Los principios de la mediación penal
Son principios comúnmente aceptados:
- Voluntariedad y consentimiento informado. Solo puede llevarse a cabo si ambas partes desean participar -y continuar- en el procedimiento.
- Reconocimiento del hecho por parte del infractor. Para que hay diálogo, debe haber un mínimo de asunción de responsabilidad.
- Participación activa de la víctima y del victimario. La víctima se convierte en sujeto central del proceso, pudiendo expresar sus emociones, necesidades y expectativas. De igual forma el victimario puede expresarse libremente.
- Objetivo de reparación: la finalidad es restaurar en la medida de lo posible el daño ocasionado.
- Confidencialidad: la información compartida en el proceso no puede ser utilizada en el procedimiento judicial posterior, no ponerse en conocimiento de terceros salvo acuerdo de las partes o resolución judicial penal motivada.
- Seguridad: debe evitarse cualquier forma de revictimización o intimidación.
- Profesionalización del mediador: la mediación debe ser facilitada por personal cualificado[7].
- Respeto hacia todos los participantes en el dialogo restaurativo.
- Las partes han de intervenir de buena fe.
Debemos detenernos en la profesionalidad del mediador. Solo podrán ser mediadores las personas formadas en mediación que hayan recibido la correspondiente capacitación. Ello nos permite salir al paso de dos errores en que frecuentemente incurren los profesionales del derecho; el primero, confundir conceptualmente la mediación con cualquier intento de avenencia intentado por ellos. Estos profesionales a menudo afirman que siempre intentan mediar en los procedimientos. No es posible. En primer lugar porque no están formados como mediadores, por lo que no tiene capacidad para hacerlo[8]. En segundo lugar, porque aunque estuvieran formados como mediadores, el concreto papel que el ordenamiento le asigna en el procedimiento impide que, a la vez, desempeñe el papel del mediador, entre otras razones porque no podría cumplir los principios de confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, etc.
El segundo error se centra en la creencia de que los mediadores están ocupando el sitio que corresponde a los profesionales de la abogacía, Procuraduría o Graduados Sociales. Baste decir que de acuerdo al breve pero absolutamente esclarecedor Estatuto del mediador que aparece en el Título III la Ley 5/2012 reguladora de algunos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, dice en el nº1 de su art.13 –EDL 2012/130653– que “El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará por que dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.”
Es decir, el mediador habrá de garantizar que las partes tengan la adecuada información y asesoramiento sobre las cuestiones tratadas en mediación, pero en ningún caso la persona mediadora será quien asesore o informe a las partes, pues perdería la imparcialidad y/o la neutralidad.[9]
Además la mediación penal se caracteriza por:
- Fomento del diálogo: se orienta al entendimiento interpersonal.
- Reinserción del infractor: persigue su responsabilización y transformación.
- Protagonismo de la víctima: se le reconoce un papel activo y no subordinado al Estado.
- Flexibilidad procedimental: se adapta al caso concreto, más allá del marco rígido del proceso penal.
- Enfoque humanizador: atiende al componente emocional y relacional del conflicto.
A la luz de lo anterior parece que razonable considerar que la mediación, un sistema basado en el diálogo, en el que las partes pueden hablar libremente sobre sus miedos, angustias, necesidades, preocupaciones, etc, sin estar limitados por los estrechos cauces del procedimiento legal, y además lo hacen por directamente, sin la interlocución de sus representantes legales, podría dar respuesta a algunas de las quejas más frecuentes de la sociedad española sobre el sistema legal penal (no permite hablar y no atiende a sus necesidades). El uso de la mediación puede además mejorar la respuesta judicial (la solución judicial que tiene en cuenta el acuerdo reparador se ahorma al caso concreto, pues son las partes quienes han decidido cómo reparar el daño), lo que consecuentemente haría mejorar la valoración de la justicia y, sobre todo, la confianza de la sociedad en su sistema de justicia, percibiendo que dispensa una protección, podríamos decir “humana y feroz” de sus derechos, en palabras de la propia Constitución, una tutela judicial efectiva.
Sin olvidar que ese acuerdo, decidido por los implicados, se cumple por lo general voluntariamente, permitiendo así la ejecución de la responsabilidad civil acordada en la sentencia que acoge el acuerdo de reparación.
2. Orígenes y evolución de la mediación penal en España
No es posible entrar en los orígenes de la mediación en nuestros sistemas occidentales[10]. Por razones de espacio nos limitaremos a lo sucedido en nuestro país en los últimos años, donde la reflexión sobre la necesidad de modelos alternativos es relativamente reciente pues comenzó a gestarse en los noventa, en línea con las corrientes restaurativas europeas.
A nivel institucional, los primeros pasos se dieron en el ámbito de la justicia juvenil, a través de los equipos técnicos de los Juzgados de Menores y en iniciativas piloto en Cataluña, el País Vasco y Navarra, consolidadas posteriormente, hubo también experiencias en Galicia, Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla León y Madrid, aunque de forma más limitada. Estas primeras experiencias evidenciaron que la mediación penal podía funcionar incluso en delitos más graves, siempre que existiera preparación adecuada y condiciones de seguridad[11].
El Consejo General del Poder Judicial -en adelante CGPJ- de la mano del Vocal D. Félix Pantoja inició en los primeros años de este siglo una apuesta decidida por la mediación intrajudicial, incluida la mediación penal. El modelo desarrollado en los juzgados de Madrid, en el Juzgados de Instrucción nº32 en el Penal 15 constataron la posibilidad de llevar a cabo la mediación en el curso de un procedimiento, en cualquier fase y permitió elaborar un modelo de mediación penal intrajudicial[12] que, ausente toda regulación, dotaba al sistema de uniformidad y confianza.
La mediación penal fue reconocida formalmente en el ámbito de menores en la Ley Orgánica 5/2000 –EDL 2000/77474-, y más tarde, en el contexto de adultos, fue impulsada indirectamente por la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito (en adelante LEV) –EDL 2015/52271– que traspone la Directiva 2012/29/UE –EDL 2012/234536-, al derecho español[13].
Navarra aprobó la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo de Justicia restaurativa –EDL 2023/4798-.
3. Mediación y procedimiento judicial
3.1 La lógica restaurativa frente a la lógica retributiva
La mediación penal, como instrumento central de la justicia restaurativa, plantea un enfoque alternativo a la lógica retributiva del sistema penal tradicional. Frente a un modelo centrado en el delito y el castigo del culpable por el Estado, la mediación penal se centra en el daño causado y por ello sitúa a la víctima, quien directamente ha recibido el daño- en el centro del proceso reparador, buscando primordialmente su reparación, mediante la participación activa de víctima e infractor y de la comunidad, atendiendo además a la reconstrucción del tejido social dañado por el delito. No se excluye el castigo, pero no es el objetivo principal de esta justicia[14].
El proceso penal está pensado para el castigo del culpable y la imposición de ese castigo, la pena; la denominación que utilizamos es suficientemente reveladora: “proceso penal” y “derecho penal”. Desde esa perspectiva, el proceso judicial busca reproducir el hecho delictivo mediante la actividad probatoria desplegada, para demostrar que los hechos sucedieron como describe la acusación, que fueron cometidos por el enjuiciado y poder así imponer la pena merecida. El proceso penal mira sobre todo al pasado, a “lo que sucedió” y su determinación es esencial para individualizar al culpable y la pena correspondiente.
El proceso restaurador mira hacia el futuro, hacia lo que los implicados necesitan para dejar de sufrir las consecuencias del delito: dejar de ser víctima y dejar de ser victimario. En nuestra experiencia de seres humanos constatamos que no somos capaces de superar aquello que no entendemos; igualmente constatamos que no somos capaces de superar aquel daño -cuyo origen frecuente es un simple mal entendido- que no hemos podido explicar. Es innegable que cuando hablamos de delito, atendemos a un solo aspecto del daño que causa, el aspecto legal -aspecto contingente, dependiente del sistema de intereses, principios y valores de una concreta sociedad en un determinado momento-. Pero el daño, es más que todo eso y no es contingente. El daño se proyecta tanto en esa dimensión legal como en una dimensión personal -emocional, moral, sentimental, sanitario…- económica, social[15], reputacional, etc.
El proceso penal no puede brindar una solución porque no está pensado para ello, no está pensado para “consolar”, ni siquiera para aliviar el sufrimiento de las víctimas o, por qué no, del propio victimario.
No podemos ser conscientes de las limitaciones de sistema y quedarnos inermes ante la lícita demanda de justicia de la ciudadanía[16].
3.2. Mediación y proceso penal
Pese a esas diferencias de planteamiento, la justicia restaurativa -comprensiva de la mediación- y el procedimiento judicial pueden relacionarse y que lo hacen de alguna de estas tres formas:
a) Sistemas complementarios de la jurisdicción. Incluyen la mediación dentro del procedimiento judicial: Si se utiliza la mediación en cualquiera de las fases de un procedimiento judicial ya iniciado nos hallaremos ante la mediación intrajudicial[17]. En estos supuestos la mediación no pretende sustituir la justicia formal, sino complementarla, aportando una dimensión más humana y participativa al conflicto penal.
De todas las herramientas restaurativas (mediación, círculos de sentencia, conferencias familiares, paneles restaurativos…), la mediación es la más difundida y conocida en todos los países occidentales. Dentro de la mediación, la mediación intrajudicial es el modelo más difundido y conocido en España. En la página web del CGPJ se pueden encontrar los órganos judiciales españoles que utilizan la mediación en sus procedimientos.
b) Practicas restaurativas alternativas al procedimiento judicial.
En la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, el menor puede optar entre seguir en el procedimiento judicial o acudir a mediación. En este caso optar por la mediación impide continuar con el procedimiento, excluyendo la respuesta judicial. Es una verdadera alternativa al procedimiento.
c) Prácticas restaurativas totalmente ajenas al procedimiento judicial.
Estas prácticas se han seguido fundamentalmente en el ámbito penitenciario, en el ámbito de la ejecución estrictamente penitenciaria -administrativa- de la pena[18].
Los responsables de IIPP de Cataluña fueron pioneros en su utilización. Posteriormente el Ministerio de Interior se involucró en su puesta en marcha con la famosa “Vía Nanclares” a partir del año 2011[19]. Actualmente la Secretaria General de IIPP ha ampliado el programa de justicia restaurativa a la mayoría de los CCPP de nuestro país[20] mediante los talleres restaurativos para internos y mediante los denominados “encuentros restaurativos”[21].
Como se desprende de lo anterior, son varias las formas en que la mediación penal o, más ampliamente, la justicia restaurativa, se relaciona con el proceso judicial, ya sea complementándolo, constituyendo una alternativa al mismo o, permaneciendo completamente ajena al procedimiento.
Estas tres formas de relación, perfectamente constatable a través de experiencias reales desarrolladas en nuestro país, ha de ser tenida en cuenta si se pretende hacer una regulación de la justicia restaurativa -incluyendo la mediación penal- en nuestro país.
4. La Justicia restaurativa en la Ley Orgánica 1/2025
4.1 La justicia restaurativa como derecho
La justicia restaurativa, llegada desde la práctica comunitaria en los países anglosajones, como hemos visto, ha sido progresivamente asumido por los ordenamientos europeos, incluyendo el español, mediante el impulso normativo de instrumentos como la Directiva 2012/29/UE –EDL 2012/234536-, que establece derechos mínimos para las víctimas de delitos, y su transposición a través de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito –EDL 2015/52271-.
Recientemente la LO 1/2025 –EDL 2025/5– de medidas en materia de eficiencia del servicio público de la justicia , en su exposición de motivos reconoce el “derecho de las víctimas a acceder a servicios de justicia restaurativa con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito cuando se cumplan los requisitos establecidos legalmente” refiriéndose en su DA 9ª –EDL 2025/5– a los principios que la guían y a la forma en que la justicia restaurativa ha de ser utilizada en los procedimientos.
Debemos llamar la atención sobre algo fundamental y es que la ley consagra el derecho de las víctimas a acceder a estos mecanismos, si así lo desean y si el delito lo permite. Tal previsión constituye un avance decisivo en nuestro ordenamiento, por cuanto la LEV no reconocía el derecho de las víctimas a la Justicia restaurativa, sino a ser informadas de la posibilidad de acudir a los servicios de justicia restaurativa (arts.3 y 5 –EDL 2015/52271-) y de acudir a tales servicios, y aquí está el quid, siempre y cuando esos servicios existan. La LEV siguió aquí los pasos de la Directiva sobre Víctimas, que no contenía ese reconocimiento del derecho de las víctimas a la Justicia Restaurativa pues ello habría supuesto la obligación de los Estados miembros de crear esos servicios, y ese acuerdo no pudo ser alcanzado durante la elaboración del texto, de forma que se dejó a la iniciativa de cada Estado, lo cual lamentablemente ha supuesto una implantación muy desigual en los países miembros de la Unión y dentro de nuestro propio país.[22]
4.2. Principios de la justicia restaurativa y el proceso penal
Inesperadamente, la DA 9ª de la LO 1/2025 –EDL 2025/5– incorpora la justicia restaurativa intrajudicial al sistema legal, estableciendo la posibilidad de que el órgano judicial pueda remitir a las partes a un procedimiento restaurativo, valorando las circunstancias del hecho, de la persona investigada, acusada o condenada y de la víctima, salvo en los casos excluidos por ley, como ocurre con los delitos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en la forma siguiente:
– Será voluntario y confidencial, de modo que las informaciones vertidas en dicho procedimiento no podrán utilizarse posteriormente, salvo que expresamente lo acuerden las partes afectadas.
– Establece la formación obligatoria para agentes jurídicos y mediadores, garantizando una práctica profesional y especializada.
– El plazo para llevarlo a cabo será de 3 meses prorrogables por otros 3.
– Si se llega a un acuerdo el órgano judicial podrá:
- delitos leves o delitos privados: decretar el archivo de la causa.
- en el resto: trámites del juicio de conformidad (arts.655 y 787 ter LECrim –EDL 1882/1-).
- También puede resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena.
– La norma además fomenta el desarrollo de programas de mediación penal y otras formas de justicia restaurativa, especialmente en delitos en los que el daño causado pueda ser reparado.
A modo de conclusión podemos decir que el camino seguido por la mediación penal en nuestro país se ha visto culminado con la aprobación de la LO 1/2025 –EDL 2025/5– marca un punto de inflexión al reconocer directamente la posibilidad de utilizar la justicia restaurativa en los procedimientos. El legislador español que hasta ahora se había referido a la mediación -salvando la legislación en materia de responsabilidad penal de los menores- para excluirla de la aplicación de la ley[23] o para prohibirla[24], hace un reconocimiento expreso de la justicia restaurativa, definiendo sus principios y modalidades.
Por primera vez el Ministerio de Justicia parece dar un paso claro -y acertado- hacia la implantación de la Justicia Restaurativa, paso que es bienvenido y celebrado pero que, de poco servirá, si no va acompañado del adecuado desarrollo normativo, estructural y presupuestario.
Este artículo ha sido publicado en la «Revista de Jurisprudencia» en junio de 2025.