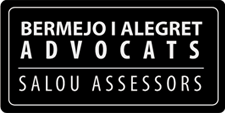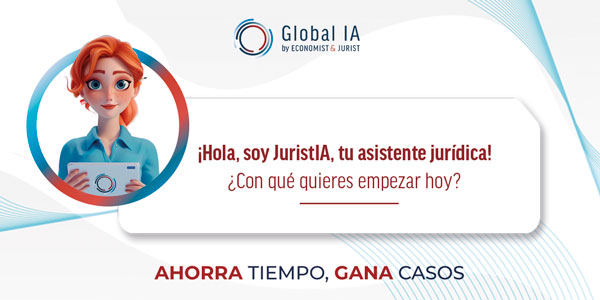La digitalización se ha convertido en un mecanismo de exclusión social que reproduce y amplifica las desigualdades existentes
 (Imagen: E&J)
(Imagen: E&J)
El cierre del 62% de las oficinas bancarias en la última década, combinado con la digitalización forzosa de los servicios financieros, ha creado un nuevo apartheid social que condena a 1,3 millones de españoles al ostracismo financiero. Mientras las entidades presumen de innovación tecnológica y eficiencia operativa, practican una discriminación sistemática por edad, ubicación geográfica y capacidades tecnológicas que vulnera el derecho fundamental al acceso a servicios bancarios básicos y la obligación legal de servicio universal.
La gran estafa de la modernización
El discurso oficial es impecable: digitalización, eficiencia, innovación, sostenibilidad. Los bancos han vendido el cierre masivo de oficinas como un ejercicio de modernidad empresarial, una inevitable adaptación a los nuevos tiempos digitales. La realidad es más prosaica: han encontrado la excusa perfecta para reducir costes operativos mientras externalizan a la sociedad los costes sociales de sus decisiones.
Entre 2008 y marzo de 2025, el sistema bancario español ha reducido drásticamente su red física, pasando de más de 45.000 oficinas a 17.385 sucursales, según los últimos datos del Banco de España. Una reducción superior al 60% que no responde a una menor demanda de servicios presenciales, sino a una estrategia deliberada de desinversión en atención al cliente. Como dice el refrán: «Hecha la ley, hecha la trampa». Solo que aquí la trampa la han hecho ellos mismos.
El Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, suscrito en julio de 2021 por la AEB, CECA y Unacc, y actualizado posteriormente, estableció el compromiso de las entidades de mantener servicios presenciales y garantizar la inclusión financiera, especialmente para personas mayores. Pero claro, una cosa es firmar un protocolo y otra muy distinta cumplirlo.
La digitalización no puede ser la coartada perfecta para la exclusión social
El protocolo fantasma que nadie cumple
Adicionalmente, las entidades firmaron compromisos específicos para mantener al menos un punto de acceso a servicios financieros en todos los municipios de más de 500 habitantes y garantizar servicios básicos en los de menor población. En la práctica, estos protocolos se han convertido en el nuevo papel mojado del sistema financiero español.
Las entidades han interpretado creativamente esta obligación: oficinas móviles que pasan una vez al mes, acuerdos con otras entidades para «compartir» oficinas, o la derivación sistemática hacia cajeros automáticos y aplicaciones móviles.
La trampa jurídica es perfecta: cumplen formalmente con el protocolo mientras vacían de contenido real la atención presencial. El resultado es que municipios enteros han quedado sin ningún tipo de servicio bancario presencial, creando auténticos desiertos financieros que afectan especialmente a las personas mayores y a los habitantes de zonas rurales.

(Imagen: E&J)
La edad como factor de exclusión
Los datos son demoledores: el 73% de los españoles mayores de 65 años nunca ha utilizado servicios de banca online, según confirma el Banco de España en febrero de 2025. Pero a los bancos esto les da exactamente igual. Su estrategia parece ser: «O te digitalizas o te quedas fuera del sistema».
La Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2) establece principios generales para garantizar la protección de los usuarios de servicios de pago. Sin embargo, España ha transpuesto la Directiva priorizando los aspectos técnicos sobre las garantías de accesibilidad.
Las entidades han desarrollado sistemas de autenticación reforzada tan complejos que requieren másteres en ingeniería informática para realizar una simple transferencia. SMS con códigos que caducan en 30 segundos, aplicaciones que se actualizan cada dos días cambiando la interfaz, y procesos de verificación biométrica que fallan sistemáticamente con personas mayores.
Como resultado, tenemos a jubilados haciendo cola durante horas en las pocas oficinas que quedan abiertas para realizar operaciones que antes resolvían en cinco minutos. La digitalización se ha convertido en una barrera de acceso, no en una herramienta de inclusión.
Mientras Europa legisla sobre inclusión financiera, España mira hacia otro lado
Discriminación geográfica: el código postal como destino
La España vaciada no solo perdió población y servicios públicos. También perdió sus bancos. Municipios con menos de 5.000 habitantes han visto desaparecer todas sus oficinas bancarias, obligando a sus vecinos a desplazarse decenas de kilómetros para realizar gestiones básicas.
Esta exclusión territorial tiene consecuencias dramáticas para el tejido económico local. Los pequeños comercios rurales no pueden depositar la recaudación diaria, los autónomos no pueden domiciliar pagos con facilidad, y las personas mayores quedan literalmente desconectadas del sistema financiero.
Pese a que España mantiene 370 oficinas por cada millón de habitantes frente a las 303 de la eurozona, la dispersión geográfica de la población española dificulta especialmente la provisión de servicios bancarios en zonas rurales, donde además la población es de mayor edad.

(Imagen: RTVE)
La nueva frontera: neobancos que discriminan por geolocalización
Como si la exclusión tradicional fuera poco, han aparecido nuevos actores que han perfeccionado el arte de la discriminación financiera. Los neobancos, esas entidades digitales que presumen de agilidad y modernidad, han encontrado métodos aún más sofisticados para excluir clientes.
Muchos neobancos europeos cierran cuentas automáticamente cuando detectan que el cliente reside habitualmente en España, pese a tener derecho legal a mantener una cuenta en cualquier país de la UE. Es una discriminación por geolocalización que vulnera frontalmente la normativa europea, pero que practican sistemáticamente amparados en la complejidad del marco regulatorio.
Los bancos han conseguido lo imposible: hacer que ir al banco sea un privilegio de clase
IBANs de primera y de segunda: la Europa de dos velocidades
Otro ejemplo paradigmático de exclusión es la discriminación sistemática de IBANs españoles por parte de comercios, plataformas digitales y proveedores de servicios europeos. Pese a que el Reglamento (UE) 2021/1230 sobre pagos transfronterizos prohíbe expresamente esta discriminación, la práctica persiste con total impunidad.
Plataformas de comercio electrónico que rechazan automáticamente tarjetas emitidas por bancos españoles, servicios de suscripción que no aceptan IBANs con código ES, o aplicaciones fintech que bloquean usuarios con direcciones IP españolas. La libre circulación de capitales se convierte en papel mojado cuando llega la hora de la verdad.
La Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros por tolerar estas prácticas, pero España parece más preocupada por defender a sus bancos que por proteger los derechos de sus ciudadanos.
El protocolo de atención presencial es el nuevo papel mojado del sistema financiero
Verificación de identidad: el filtro perfecto
Las entidades han encontrado en los procesos de verificación de identidad digital el filtro perfecto para excluir a determinados colectivos sin parecer discriminatorios. Sistemas de reconocimiento facial que no funcionan con personas mayores, procesos de verificación documental que requieren smartphones de alta gama, o procedimientos de onboarding tan complejos que disuaden a cualquiera que no sea nativo digital.
La normativa antilavado, transpuesta mediante la Ley 10/2010, de 28 de abril, exige verificar la identidad de los clientes, pero no obliga a hacerlo de forma excluyente. Las entidades han optado por la vía más cómoda: verificación 100% digital o nada.
Como resultado, personas perfectamente solventes y con documentación en regla quedan excluidas del sistema financiero por no superar filtros tecnológicos diseñados para una generación que creció con internet.

(Imagen: E&J)
La resistencia europea que España ignora
Mientras España mira hacia otro lado, Europa está reaccionando con medidas concretas contra la exclusión financiera digital. La Directiva (UE) 2014/92, de 23 de julio de 2014, sobre cuentas de pago estableció el derecho a una cuenta básica para todos los ciudadanos europeos, independientemente de su situación económica o capacidades tecnológicas.
Francia ha intensificado la lucha contra la discriminación IBAN, con la Autoridad de Competencia (DGCCRF) anunciando multas de hasta 375.000 euros para empresas que rechacen números de cuenta de otros países de la UE. Un problema que afecta especialmente a los ciudadanos españoles: según la iniciativa ‘Accept My IBAN’, Francia concentra el 41% de todas las denuncias europeas por discriminación de cuentas bancarias extranjeras.
Alemania ha establecido un marco sancionador robusto en el sector financiero, con multas administrativas que pueden alcanzar los 500.000 euros por infracciones regulatorias, según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz). Además, la autoridad supervisora ‘BaFin’ ha impuesto multas significativas por prácticas discriminatorias, como los 300.000 euros sancionados a un banco berlinés en 2023 por rechazar automáticamente solicitudes de tarjetas de crédito sin justificación adecuada.
Italia cuenta desde 2009 con el ‘Arbitro Bancario Finanziario’ (ABF), un sistema de resolución alternativa de disputas que, aunque no tiene poder sancionador directo, genera un poderoso efecto disuasorio: cuando una entidad no cumple sus decisiones, el incumplimiento se publica durante cinco años en el sitio web del organismo y debe destacarse en la página principal de la entidad durante seis meses. En su primer año de funcionamiento, el ABF procesó más de 1.800 reclamaciones y reconoció compensaciones por valor superior a 5 millones de euros.
España, mientras tanto, sigue confiando en la autorregulación del sector y en protocolos voluntarios que nadie cumple. Como confiar en que los lobos cuiden de las ovejas. La futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero podría marcar la diferencia, pero su proyecto actual adolece de las mismas limitaciones: resoluciones vinculantes limitadas a 20.000 euros, plazos de resolución de hasta 90 días, y financiación dependiente del propio sector regulado.
La exclusión financiera digital requiere una respuesta contundente, no parches cosméticos que tranquilicen conciencias sin solucionar problemas reales.
Un IBAN español vale menos que uno alemán: bienvenidos al mercado único europeo
El coste social de la eficiencia bancaria
Los bancos han conseguido reducir sus costes operativos en un 34% desde 2008, según datos del Banco de España. Pero este ahorro se ha conseguido externalizando costes sociales que ahora paga toda la sociedad.
Personas mayores que deben pagar a familiares o cuidadores para que les ayuden con gestiones bancarias online. Pequeños comercios rurales que deben cerrar porque no pueden acceder a servicios financieros básicos. Autónomos que pierden clientes porque no pueden ofrecer métodos de pago modernos.
La eficiencia bancaria se ha convertido en ineficiencia social. Como optimizar el funcionamiento de una máquina tirando por la ventana a los operarios que no encajan en el nuevo modelo.

(Imagen: E&J)
¿Hay motivos para el optimismo?
El uso de banca online ha crecido del 30% en 2011 al 70% en 2022, y existe una tendencia generacional que permite cierto optimismo. Las personas familiarizadas con la tecnología tienden a mantener estos hábitos hasta edades avanzadas, lo que sugiere una reducción gradual de la brecha digital por edad.
Sin embargo, esta evolución no elimina las brechas por nivel de renta y estudios, que pueden ser más persistentes. Además, la digitalización sin garantías de accesibilidad sigue excluyendo a colectivos vulnerables que requieren atención presencial o métodos alternativos de acceso a servicios financieros.
El Banco de España reconoce en sus estudios más recientes que «los riesgos de exclusión financiera de los grupos vulnerables requieren un esfuerzo por mitigarlos», pero las medidas adoptadas hasta ahora se han mostrado claramente insuficientes.
Una digitalización que divide en lugar de unir
La digitalización financiera podría haber sido una herramienta de democratización del acceso a servicios bancarios. En lugar de eso, se ha convertido en un mecanismo de exclusión social que reproduce y amplifica las desigualdades existentes.
Los bancos han digitalizado sus servicios, pero no su responsabilidad social. Han modernizado sus procesos, pero no su compromiso con la inclusión financiera. Han optimizado sus beneficios, pero no el bienestar de sus clientes.
Una verdadera segunda oportunidad para la inclusión financiera requiere reconocer que la innovación tecnológica debe estar al servicio de las personas, no al revés. Mientras esto no suceda, seguiremos teniendo una sociedad dividida entre incluidos y excluidos digitales, donde el código postal y la fecha de nacimiento determinan el acceso a derechos fundamentales.
La exclusión financiera digital no es un efecto colateral inevitable de la modernización tecnológica. Es el resultado de decisiones empresariales que priorizan la reducción de costes operativos sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal. Una verdadera digitalización inclusiva requiere compatibilizar la eficiencia tecnológica con la accesibilidad, especialmente cuando se trata de servicios financieros básicos que son esenciales para la participación económica. La normativa europea ofrece el marco, pero falta la voluntad de implementarla adecuadamente.
Cuadro de legislación
- Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
- Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 9 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
- Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2)
- Directiva (UE) 2014/92, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas
- Reglamento (CE) 924/2009, de 16 de septiembre de 2009, sobre pagos transfronterizos y no discriminación por razón de nacionalidad en lo que respecta al acceso del público a servicios de pago
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo