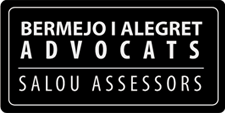Se examinan dos tesis contrapuestas: aquella que considera los antecedentes existentes en el momento de la comisión del delito (tempus commissi delicti) y la que atiende a los que constan en el momento de resolver sobre la suspensión. A través de un análisis normativo y jurisprudencial, se defiende la primacía del tempus commisii delicti como criterio más garantista y coherente con la finalidad de la institución, argumentando su solidez desde una perspectiva sistemática y teleológica.
La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, regulada en los artículos 80 y siguientes del Código Penal (CP), constituye una de las instituciones clave en la fase de ejecución penal. Su finalidad, orientada a la reinserción y a evitar los efectos desocializadores de las penas cortas de prisión, se fundamenta en un pronóstico favorable de no reiteración delictiva. Uno de los requisitos esenciales para la concesión de la suspensión ordinaria es, según el artículo 80.2.1ª del Código Penal, “que el condenado haya delinquido por primera vez”.
La aparente sencillez de esta exigencia esconde una notable problemática interpretativa que ha generado pronunciamientos judiciales contradictorios: ¿a qué momento temporal debe referirse la valoración de la condición de delincuente primario? ¿Deben considerarse únicamente los antecedentes penales existentes en la fecha de comisión de los hechos por los que se condena, o también aquellos que, aun siendo por hechos posteriores, ya constan como firmes en el momento en que el juez decide sobre la suspensión?
Esta disyuntiva no es baladí, pues de la opción que se adopte depende la concesión o denegación de un beneficio que incide directamente en el derecho a la libertad del penado. El presente análisis abordará esta cuestión, exponiendo las dos principales corrientes jurisprudenciales y defendiendo, con base en la normativa y la doctrina judicial más autorizada, la tesis que considera el tempus commissi delicti como el único momento relevante para dicha valoración.
Fundamentación normativa y jurisprudencial de la controversia
La raíz del debate se encuentra en la falta de una especificación temporal expresa en el artículo 80.2.1ª del Código Penal. Esta omisión ha dado lugar a dos interpretaciones jurisprudenciales divergentes.
1. Tesis mayoritaria: La relevancia del momento de comisión del delito
La corriente doctrinal y jurisprudencial mayoritaria, encabezada por el Tribunal Supremo, sostiene que la condición de delincuente primario debe valorarse en el momento en que se cometió el delito cuya pena se pretende suspender. Según esta tesis, para que un antecedente penal impida la suspensión, es necesario que la condena firme por el delito anterior sea previa a la comisión del nuevo hecho delictivo.
Esta interpretación se apoya en una línea doctrinal y jurisprudencial consolidada desde hace décadas. Ya la Sentencia del Alto Tribunal, Sala Segunda, núm. 1196/2000, de 17 de julio, indicaba que la expresión “que el reo haya delinquido por primera vez” se refiere a la existencia de una sentencia firme condenatoria previa, y no al mero hecho de haber cometido un delito que es sancionado con posterioridad[1].
En esta misma línea, diversas Audiencias Provinciales han consolidado el criterio referido. Por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 1ª), número 149/2020 de 10 de junio, es un claro exponente al razonar que:
“a la hora de examinar la hoja histórico penal del recurrente, resulta que tiene dos condenas:
La presente, por hechos de 25 de enero de 2018 y otra condena el 15 de enero de 2020 por delito de robo con fuerza, con pena de quince meses de prisión.
Otra anterior, por el mismo delito, a pena de dos años de prisión, por hechos cometidos el 30 de junio de 2016 y sentencia firme de 11 de noviembre de 2018.
Luego en el presente caso, resulta que el penado, cuando cometió el delito aquí enjuiciado, reunía la condición de primario pues no había sido condenado en firme en la otra causa”.
De igual modo, a lo largo de los años y tomando como base lo ya expuesto, existen numerosas Audiencias Provinciales que han refrendado este principio, que atiende al tempus commissi delicti. Por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 1ª), núm. 430/2006 de 29 de septiembre afirma que el juicio de valor sobre si se ha delinquido por primera vez “en pura lógica hay que entender que debe referirse al momento en que se comete el hecho delictivo”.
2. Tesis minoritaria: La valoración en el momento de la decisión sobre la suspensión
Frente a la tesis anterior, una corriente minoritaria defiende que el momento relevante para valorar los antecedentes penales es aquel en el que el órgano judicial resuelve sobre la suspensión de la ejecución de la pena. Esta postura se fundamenta en que la suspensión es una decisión que se adopta en fase de ejecución y que el pronóstico de no reiteración delictiva debe basarse en la información más actualizada posible sobre la conducta del penado.
Un ejemplo de esta interpretación es el Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de 26 de abril de 2019, que establece como doctrina reiterada de dicha sección que “será a la fecha de dictar la resolución sobre la concesión o no del beneficio de la suspensión […] cuando el tribunal del enjuiciamiento observe si existen o no antecedentes en la hoja histórico penal del penado […]”. Según este criterio, la fecha de comisión de los hechos es relevante para apreciar la agravante de reincidencia, pero no para la suspensión, que se decide en un momento procesal distinto.
Desarrollo crítico: coherencia sistemática y finalidad de la institución
Si bien ambas posturas presentan argumentos atendibles, un análisis más profundo revela la mayor solidez jurídica de la tesis que aboga por el tempus commissi delicti. Esta conclusión se sustenta no solo en el peso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino también en la coherencia sistemática del ordenamiento y en la propia finalidad de la suspensión.
1. La analogía con la revocación de la suspensión: el tempus como elemento material
La tesis que defiende el tempus commissi delicti como momento clave par valorar la primariedad delictiva no es una interpretación novedosa, sino un criterio con profundo arraigo histórico en nuestro ordenamiento. Prueba de ello es la Consulta de la Fiscalía General del Estado de 4/1999, de 17 de septiembre, sobre algunas cuestiones derivadas de la regulación de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, que vino a consolidar y sistematizar esta doctrina, estableciendo que la condición de delincuente primario solo se pierde por hechos cometidos con posterioridad a una condena firme.
Este enfoque ya encontraba respaldo en pronunciamientos anteriores, como la Consulta 3/1983, de 22 de abril -también de la Fiscalía General del Estado- sobre la revocación de la suspensión, que aunque referida a una legislación muy anterior, establece un principio plenamente vigente: el elemento desencadenante de la revocación no es la fecha de la nueva sentencia condenatoria, sino la fecha de comisión del nuevo delito. Esta última Consulta es tajante al afirmar que:
“el elemento temporal constitutivo de la condición, es de carácter material -el tiempo de la acción- y no de naturaleza formal o procesal -en el momento en que se dicte la sentencia-”.
Habida cuenta de esta doctrina, si para revocar un beneficio ya concedido lo determinante es la conducta del sujeto y no la vicisitud procesal de la fecha de la sentencia, por coherencia sistemática, el mismo criterio material debe regir para su concesión. Lo contrario supondría hacer depender un derecho del penado de factores tan aleatorios como la celeridad de la tramitación de otros procedimientos judiciales, creando una inseguridad jurídica inaceptable. Como advierte la citada Consulta, de otro modo, “solo serían beneficiarios los condenados en territorios jurisdiccionales en que por haber un mayor número de causas, la Justicia penal es, necesariamente, más lenta”.
2. La finalidad de la suspensión y el principio favor rei
La suspensión de la ejecución de la pena se basa en que su implementación no es necesaria para evitar la comisión de futuros delitos. Este juicio se proyecta desde el momento en que se concede el beneficio, tomando como base la conducta del sujeto hasta entonces. La condición de “delincuente primario” es un dato objetivo que refleja la situación del sujeto en el momento de infringir la norma por primera vez (o sin condenas previas). Los hechos posteriores, aunque relevantes para un juicio global sobre su trayectoria, no alteran la realidad de que, al cometer el delito enjuiciado, el sujeto cumplía con esa condición objetiva.
Además, ante la ambigüedad del artículo 80.2.1ª del Código Penal, debe operar el principio de interpretación más favorable al reo (favor rei). Si la norma no especifica el momento de valoración, debe elegirse la interpretación que maximice las posibilidades de acceso al beneficio, siempre que sea razonable y no contravenga la finalidad de la institución. La tesis del tempus commissi delicti cumple sobradamente con esta exigencia.
3. Distinción entre la primariedad delictiva y el pronóstico de peligrosidad
La tesis minoritaria parece confundir dos conceptos distintos: el requisito objetivo de primariedad delictiva y la valoración discrecional sobre la peligrosidad criminal del sujeto. El artículo 80.1 del Código Penal ya otorga al juez la facultad de denegar la suspensión, aun cumpliéndose los requisitos objetivos, si valora negativamente “las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho”, etc.
Por tanto, la existencia de condenas posteriores a la comisión del delito puede y debe ser valorada por el juzgador dentro de su facultad discrecional para realizar el pronóstico de reinserción. Sin embargo, no puede ser utilizada para negar el cumplimiento del requisito objetivo de la primariedad delictiva, que debe analizarse de forma autónoma y referida al momento de la comisión de los hechos.
Conclusiones
De todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
- La cuestión sobre el momento temporal para valorar los antecedentes penales a efectos de la suspensión de la ejecución de la pena nace de una imprecisión del legislador en el artículo 80.2.1ª del Código Penal, lo que ha generado una división en la jurisprudencia menor.
- La tesis mayoritaria, avalada por el Tribunal Supremo y la doctrina más autorizada, sostiene que la condición de delincuente primario debe determinarse en función de los antecedentes existentes en el momento de la comisión del delito (tempus commissi delicti).
- Esta interpretación es la más coherente desde una perspectiva sistemática, pues aplica la misma lógica material que rige para la revocación de la suspensión, evitando que la concesión de un beneficio dependa de la celeridad procesal de otras causas.
- Asimismo, es la solución más respetuosa con los principios de la legalidad, seguridad jurídica y favor rei, al ceñirse al tenor de la norma y optar por la interpretación más beneficiosa para el condenado ante la ambigüedad legal.
- Los antecedentes penales por hechos posteriores a la comisión del delito enjuiciado no deben impedir la apreciación del requisito objetivo de la primariedad, sin perjuicio de que el juez pueda y deba valorarlos en el marco de su facultad discrecional para formular pronóstico de no reiteración delictiva que fundamenta la concesión o denegación final de la suspensión.
En definitiva, la correcta hermenéutica de la norma nos lleva a concluir que los antecedentes penales que deben valorarse para determinar si un condenado “ha delinquido por primera vez” son aquellos que existían y eran firmes en el momento de la comisión del hecho delictivo por el que se le ha impuesto la pena cuya suspensión se solicita.
[1] Amaya Merchán González, “Algunas cuestiones prácticas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de prisión” (2022). Revista de Jurisprudencia El Derecho nº 44, citando STS 1196/2000, de 17 de julio.