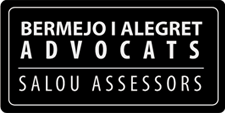I. El necesario alineamiento entre la misión de la Administración pública y las políticas públicas innovadoras
Como señaló Santamaría Pastor (1), fijarse en la Administración es, en buena medida, fijarse en un fiel reflejo del modelo de la sociedad y de las circunstancias que en cada momento la envuelven. Toda organización pública es un reflejo de la realidad en la que se inserta, y la concreta disposición de sus recursos, tanto materiales como humanos, es el instrumento por medio del cual actúa. A este respecto, las construcciones jurídico-administrativas y las instituciones de las que emanan no son monolitos inertes y son fiel reflejo del entorno en que vivimos, de nuestra realidad vital y social.
En este sentido, el impacto y la incidencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración pública es innegable e inevitable, por más que las inercias y los condicionantes del Derecho administrativo puedan retrasar o dificultar su aterrizaje en lo público, pues es evidente que la velocidad a la que se producen los cambios no es la misma en el sector privado que en el público, lo que en ocasiones puede resultar una pérdida de oportunidad para prestar mejor los servicios públicos a la ciudadanía. Por otra parte, tampoco se puede perder el foco y convertir la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito público en un fin en sí mismo, olvidando el verdadero y último objetivo de lo público, pues dichas tecnologías deben ser concebidas siempre como un medio en manos de las Administraciones para conseguir sus objetivos y mejorar su funcionamiento.
La misión de toda Administración pública, incluida la local, está perfectamente descrita tanto desde un plano general, como desde el plano estrictamente jurídico. A nivel general, el diccionario de la RAE define la Administración pública como el conjunto de órganos y entidades que, encuadrados en el gobierno estatal, autonómico o local, sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando los servicios públicos correspondientes. Por otra parte, desde el plano jurídico, la propia Constitución establece, en su art. 103.1 CE que “la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales.”
Así pues, esa misión de satisfacción de los intereses generales que pivota, esencialmente, sobre la función prestacional de la Administración, debe ser la brújula que guíe su funcionamiento. A mi juicio, resulta especialmente ilustrativa la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -RJSP-, cuando señala en su preámbulo que “las Administraciones públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial, […] ejerciendo sobre ellos una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación”. Por tanto, resulta más que evidente que el fin último y legitimador de la Administración es la prestación de servicios públicos a la ciudadanía con fin de atender sus necesidades, convirtiéndose en una solución a las mismas y no en un obstáculo o, en el peor de los casos, en un problema añadido.
Ese mandato de supervisión continua que el legislador impone a las Administraciones públicas sobre su organización así como sobre la forma en que prestan los servicios públicos exige, desde mi punto de vista, la implementación de políticas públicas de innovación en el seno de nuestras organizaciones, desde una mirada crítica y reflexiva acerca de cómo se hacen las cosas y de cómo se pueden mejorar aprovechando, entre otras, las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en el funcionamiento interno y, por supuesto en la relación con la ciudadanía.
El momento actual en el que nos encontramos los servidores públicos respecto a la implantación de la inteligencia artificial en nuestras organizaciones y su necesario encaje con los objetivos estratégicos de las mismas recuerda, en muchos aspectos, a otro momento decisivo en el proceso de transformación y modernización de nuestras Administraciones públicas: el salto de una Administración en papel a una Administración pública electrónica. Son muchas las lecciones y experiencias que podemos (y debemos) aprovechar de aquel proceso que, por cierto, ha durado años y que en algunas Administraciones públicas todavía no ha concluido. Son muchos los condicionantes que cada entidad pública ha padecido en el proceso de transformación: los recursos de cada organización, las resistencias inherentes a todo cambio profundo, la falta de impulso político, la falta de planificación del proceso o un enfoque equivocado de los objetivos del cambio. Esos han sido algunos de los obstáculos que llevaron al fracaso inicial y/o retraso excesivo en la implantación de un modelo de Administración al que el legislador ya puso rumbo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, si bien dicha norma se condenó a sí misma con una disposición final tercera que dejó en manos de cada organización pública el manejo de los tiempos, al establecer que los derechos reconocidos en dicha ley podrían ser ejercidos en el ámbito de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir del 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitiesen sus disponibilidades presupuestarias. Craso error.
Por tanto, solo desde el proceso de evaluación y reflexión continua puede llevarse a cabo una verdadera planificación estratégica de las políticas públicas y, concretamente, de las relativas al ámbito de la innovación, con el fin de introducir mejoras en los procesos administrativos y en los servicios públicos a través, entre otros, de la incorporación de las nuevas tecnologías y las ventajas que las mismas nos brindan.
II. ¿Tiene competencia la administración local para llevar a cabo políticas de innovación?
Esta pregunta tiene, en mi opinión, una respuesta evidente. Las Administraciones públicas no solamente tienen la posibilidad de llevar a cabo políticas de innovación, sino que, en el caso de aquellas que cuentan con mayores recursos y capacidad, es casi una obligación. El diseño de políticas innovadoras brinda una magnífica oportunidad de reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, y solo es así es posible plantear mejoras y planificar la implementación de las mismas en un marco estratégico de la organización.
Por tanto, la respuesta afirmativa a esta cuestión es de cajón. Sin embargo, en el día a día no es raro encontrar reticencias a la implementación de este tipo de políticas bajo el argumento de la falta de competencia en la materia. Es cierto que si acudimos a los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, no encontraremos un mención empresa a la innovación pero, si entendemos la misma como una política pública que puede incidir en distintos ámbitos de nuestra vida, entonces encontraremos muchas materias en las que sí tiene competencia una entidad local sobre las cuales resulta fácil imaginar políticas innovadoras: gestión de la vivienda, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, uso eficiente de las tecnologías o la gestión de instalaciones deportivas, por poner algunos ejemplos.
En cualquier caso y como es bien sabido, el art. 25.1 LRBRL señala que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
En el ámbito concreto de la innovación, el art. 33.1 de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece una serie de medidas que deben impulsarse por las agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre las cuales se encuentra:
“Medidas que refuercen el papel innovador de las Administraciones Públicas a través del impulso de la aplicación de tecnologías emergentes, especialmente a través de instrumentos como las aceleradoras, incubadoras y centros demostradores; los espacios de experimentación y diseminación; la compra pública de innovación; y los acuerdos marco de servicios para el desarrollo de soluciones que impliquen la introducción de tecnologías disruptivas en la Administración.”
Asimismo, esta Ley impulsa el fomento de la innovación en los proyectos que desarrollen las entidades locales en su ámbito de actividad, en especial a través de la Red Impulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación a la que el Ayuntamiento de Valencia lleva adherido desde hace varios años.
Entre los distintos instrumentos de innovación pública que recoge la citada Ley encontramos uno por el que se ha apostado decididamente desde el Ayuntamiento de Valencia y en cuyo desarrollo he tenido el privilegio de participar junto a un magnífico equipo humano: los espacios de experimentación (también conocidos como sanbox). La apuesta del legislador por la creación de estos espacios de pruebas se reitera en el art. 16 de la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, cuando dispone que los poderes públicos -entre los cuales se encuentran las entidades locales- promoverán, reglamentariamente, la creación de entornos controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, la viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas aplicadas a actividades reguladas, a la oferta o provisión de nuevos bienes o servicios, a nuevas formas de provisión o prestación de los mismos o a fórmulas alternativas para su supervisión y control por parte de las autoridades competentes.
Sobre esta base jurídica, estos espacios pueden constituir un instrumento estratégico más para la transformación de la acción pública a nivel local, unido a otros como la compra pública de innovación, configurándolo no como una herramienta pública desconectada y vertical, sino como un elemento de acción pública transversal y sistémica que permita llevar la innovación a todas las áreas de actuación del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una pionera ordenanza reguladora de su sandbox urbano que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 181, de fecha 18 de septiembre de 2024, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica municipal (2).
III. Tecnologías disruptivas como herramienta para la innovación local
Llegados a este punto, no cabe otra posición que asumir que la Administración pública de nuestro país (también la local) debe apostar por la modernización y la innovación en sus políticas públicas con el fin de ser un agente útil y legitimado en un contexto como el actual, en el que el acceso a la información es cada vez más rápido y fácil a través de herramientas tecnológicas que, con sus riesgos inherentes, han facilitado enormemente las relaciones entre los ciudadanos y entre estos últimos y los agentes prestadores de servicios, ya sean bancarios, inmobiliarios, comerciales o públicos.
Todas estas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial como protagonista actual, se entrelazan entre sí y resulta conveniente planificar un uso de las mismas con una visión transversal con el fin de sacar el máximo partido a su utilización, siempre desde dos premisas importantes:
1. Para poder desplegar el uso de las herramientas disruptivas en nuestra organización debemos haberla preparado para ello, desplegando y afianzando un entorno digital amable y seguro para los empleados públicos y para la ciudadanía. Este entorno ha de constituir la base sobre la cual será posible implementar nuevas herramientas y tecnologías, siendo lo que se ha denominado Administración electrónica.
2. El desarrollo del entorno digital citado y la implementación de las nuevas tecnologías debe partir siempre del respeto a los derechos de la ciudadanía que interactúa con la Administración pública, no pudiendo verse mermados esos derechos precisamente por la incorporación de tecnologías que deben encaminarse a facilitar la relación Administración-ciudadanía. Tales derechos están perfectamente descritos en los artículos 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, a día de hoy, siguen vulnerándose en muchos casos (3).
Desde la ya citada Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, hasta nuestros días mucho ha evolucionado la tecnología y el número de ciudadanos que cuentan con los medios y recursos para poder relacionarse electrónicamente con la Administración, tal y como pone de manifiesto la encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares que, anualmente, publica el INE.
Si tenemos en cuenta el porcentaje de viviendas en las que se cuenta con conexión de banda ancha, con dispositivos móviles y con ordenador, no cabe duda de que la mayor parte de la ciudadanía cuenta con los recursos tecnológicos para relacionarse con la Administración electrónicamente siendo, por tanto, obligación ineludible de esta última (especialmente desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015) implementar el entorno digital necesario para que esa forma de relacionarse sea posible, sea amigable y sea sensible con los colectivos vulnerables que tengan, todavía, dificultades para gestionar trámites electrónicamente, de forma que lo electrónico no se convierta en mayor burocracia para la ciudadanía.
Las dificultades que puede generar una inadecuada implementación del entorno digital son un problema muy palpable, como puede observarse en informes de distintas instituciones como el Síndic de Greuges, que en su informe relativo a las quejas del ejercicio 2022 puso de manifiesto el mal uso por algunas Administraciones de la cita previa, convirtiéndolo en una exigencia que lejos de facilitar la gestión a la ciudanía, acabó siendo en algunos casos un obstáculo para poder realizar los trámites administrativos. Concretamente, el informe señalaba:
“Un dato significativo que revela las dificultades a las que venimos aludiendo lo constituye el mantenimiento de la exigencia de solicitud de cita previa para acceder a la atención de las oficinas públicas. En el momento de redactar este Informe anual 2022, todavía hay importantes Administraciones que persisten en la exigencia de ese requisito. En el Síndic hemos mantenido nuestras actuaciones contra esa práctica. Para mayor trastorno, en numerosos casos esta cita previa solo puede ser demandada de forma electrónica, lo que ha dado lugar a la aparición de una picaresca de bloqueo y venta de citas con evidente perjuicio para quienes inevitablemente las necesitan.
El mantenimiento de la cita previa, pasadas las restricciones de la pandemia, infringe derechos reconocidos a la ciudadanía por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a respetar los principios de proximidad y servicio efectivo, ya señalados.”
Otro ejemplo de mal uso de lo electrónico para convertirlo en barrera y no en solución ha sido la utilización de las direcciones electrónicas habilitadas para conseguir cumplir con la obligación de notificar los actos administrativos a la persona interesada, pero sin atender a que esta tuviese conocimiento de cómo funciona esa dirección y, por tanto, de la propia notificación, convirtiendo así una garantía básica del procedimiento administrativo en una trampa para el interesado. En este sentido resulta de suma importancia la sentencia del TS, de 16 de noviembre de 2016, recurso 2841/2015, que deja claro que lo electrónico no supone un recorte de los derechos a la notificación exacta, completa y legal, afirmando:
“En lo que ahora interesa, el cambio tan radical que supone, en tema tan sumamente importante como el de las notificaciones administrativas, las notificaciones electrónicas, en modo alguno ha supuesto, está suponiendo, un cambio de paradigma, en cuanto que el núcleo y las bases sobre las que debe girar cualquier aproximación a esta materia siguen siendo las mismas dada su importancia constitucional, pues se afecta directamente al principio básico de no indefensión y es medio necesario para a la postre alcanzar la tutela judicial efectiva, en tanto que los actos de notificación «cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes» [STC 155/1989, de 5 de octubre , FJ 2]”.
Al mismo tiempo, no cabe duda de que los entornos digitales de las Administraciones resultan de interés para los ciudadanos cuando se diseñan adecuadamente. Así lo ponen de manifiesto las cifras relativas al acceso de la ciudadanía a dichos entornos. Por ejemplo, la evolución del número de accesos por parte de dicha ciudadanía a su carpeta ciudadana o el número de autenticaciones en la pasarela clave para identificarse en entornos digitales. Resultan muy ilustrativos los datos que ofrece el Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE), en cuya página web (4) encontramos distintas referencias al respecto.
Una vez fijadas estas premisas previas, podemos entrar a analizar cuáles de estas tecnologías disruptivas están suponiendo un desafío en muchos ámbitos de nuestra vida y también, que duda cabe, en el de la Administración pública con la que nos relacionamos.
IV. El nuevo oro digital: los datos y su gobernanza
Si hay un elemento clave en todo este escenario o entorno digital en el que nos movemos actualmente es este, los datos, o como se ha venido a llamar, el big data. Los datos se han convertido en el nuevo oro digital, no sólo por su monetización alcanzando cifras de mercado astronómicas sino por ser el combustible con el que alimentar las nuevas tecnologías disruptivas tales como la inteligencia artificial, la blockchain o el internet de las cosas (IoT).
Como aproximación al valor que ha alcanzado el mercado de tráfico de datos sólo hay que ver las cifras que mueve dicho mercado actualmente. En 2024, alcanzó cuantías entorno a los 225.000 millones de euros con un crecimiento anual cercano a un 7%. No es de extrañar el interés que despierta esta nueva “materia prima”, pues hace ya unos años que las grandes tecnológicas vieron el potencial que tenía la explotación comercial de los datos de los ciudadanos, utilizando las aplicaciones de las redes sociales como medio para capturar dichos datos con el desconocimiento, en muchos casos, del propio usuario, para hacer un posterior uso comercial de los mismos. Tanto es así y tan lucrativo resulta este mercado, que han surgido empresas intermediarias dedicadas a la captura de datos de usuarios de los entornos digitales con la finalidad de venderlos a otras empresas, una vez tratados dichos datos con técnicas de profiling o perfilado: los data brokers.
Alguien puede preguntarse qué tiene que ver o cómo afecta todo esto a las Administraciones públicas. Pues tiene mucho que ver y nos afecta de lleno por una sencilla razón, las Administraciones son fuente generadora de muchísimos datos de gran interés para muchas empresas y, a su vez, son encargados del tratamiento de datos de terceros. Esto ha supuesto que las Administraciones estén en el foco, incluso, de numerosos ciberataques con el fin de conseguir ilícitamente esos datos. Solo en 2023 las Administraciones públicas fueron víctimas de más de 100.000 ciberataques, un 34% del total perpetrados por estos delincuentes digitales.
Este escenario complejo en relación con el manejo y protección de los datos de la ciudadanía exige de las Administraciones, como mínimo, dos acciones básicas:
1. Establecer y desarrollar una adecuada estrategia para el tratamiento de los datos que alimentan las bases de datos y aplicaciones de la organización. Es decir, una política de gobernanza de datos que cumpla con el complejo marco normativo actual sobre política de datos contando para ello con figuras profesionales como el delegado o delegada de protección de datos de la organización.
2. Adoptar las medidas de ciberseguridad y protección efectivas, a ser posible, con un órgano de seguimiento de esas medidas.
En cuanto a la primera acción, tal es la importancia de contar con una buena estrategia de gobernanza de datos que la Unión Europea ha fijado la suya propia con el fin de crear un mercado único de datos para que estos fluyan libremente por la Unión y de unos sectores a otros, en beneficio de las empresas, el personal investigador y las administraciones públicas. Para la Unión, el acceso a los datos y la capacidad de utilizarlos son fundamentales para la innovación y el crecimiento, pudiendo aportar beneficios importantes y concretos, por ejemplo:
– La medicina personalizada.
– Mejoras en la movilidad.
– Una mejor formulación de las políticas.
– La modernización de los servicios públicos.
Uno de los pilares de esta estrategia es el Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828 (Reglamento de Datos). Con dicha norma comunitaria, que entró en vigor en enero de 2024, la Comisión pretende que haya más datos disponibles para su uso, estableciendo para ello nuevas reglas sobre quién puede acceder a los datos y para qué fines en todos los sectores económicos de la UE, actuando sobre los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que provocan la infrautilización de los datos.
En todo caso, esa estrategia de gobernanza de datos y su protección debe diseñarse respetando el marco normativo con que contamos en esta materia que, entre otras cosas, impone obligaciones para quienes gestionan esos datos, relacionadas con la seguridad en su custodia. Este marco normativo es complejo y se compone de numerosas normas que se interrelacionan entre ellas y que regulan aspectos diferentes.
La segunda acción, íntimamente ligada con la anterior, es diseñar un sistema de ciberseguridad que permita proteger eficazmente los datos que almacenamos y tratamos en nuestra Administración. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel de suma importancia, un reto colectivo al que necesariamente ha de enfrentarse la Administración local es el de incrementar la seguridad en la custodia de los datos por el uso de los medios electrónicos.
En esta materia, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, marca los pasos a seguir en el ámbito de la ciberseguridad nacional. La primera estrategia se aprobó en 2013 y, la segunda, en 2019. Siguiendo los objetivos marcados en la misma, el Ayuntamiento de Valencia aprobó en el año 2021 su Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información como instrumento de planificación de las actuaciones horizontales en materia de seguridad TIC en la Corporación, con medidas de varios tipos que se agrupan en 5 bloques:
a) Arquitectura de seguridad.
b) Operaciones de seguridad e inteligencia de amenazas.
c) Concienciación y formación.
d) Gobierno y gestión del riesgo.
e) Seguridad en aplicaciones.
Asimismo, con el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas recogidas en dicho Plan Director, el Ayuntamiento creó, en abril de 2023, un Comité de Seguridad de la Información, como órgano colegiado de seguimiento, asesoramiento, coordinación y control en materia de seguridad de la información. El objeto clave de este Comité es garantizar que la organización podrá cumplir sus objetivos, desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias utilizando sistemas de información. Se trata de un órgano de composición transversal en el que se integra la representación política con competencias en materia de servicios tecnológicos, la persona delegada de protección de datos, responsables de la secretaría municipal y de servicios clave como los tributarios o los de registro.
V. La llegada de la inteligencia artificial a la Administración
La explosión de la inteligencia artificial en nuestro mundo está suponiendo y va a suponer una nueva revolución tecnológica y social en nuestras sociedades. No solo por tratarse de una tecnología disruptiva capaz de evolucionar a una velocidad de vértigo sino porque, además, está suponiendo un posicionamiento geoestratégico de las grandes potencias mundiales por conseguir estar en primera línea en esta materia, definiendo cada una de ellas modelos regulatorios distintos para el uso de la IA. En estos momentos conviven tres modelos muy distintos de entender y regular esta tecnología:
i. Por un lado, tenemos el modelo de EEUU marcado por su visión capitalista y de mercado que, obviamente, se extiende también al manejo de la IA. Ello supone que el marco regulatorio sea más bien escaso y que venga condicionado, en buena medida, por las exigencias de las grandes tecnológicas bajo el argumento de que no pueden ponerse barreras normativas a esta tecnología pues acabaría anulándola y EEUU quedaría relegada por otras potencias en su carrera por dominar esta potente herramienta. El problema de este planteamiento es que esta visión, sin los pertinentes controles normativos por el uso de la IA, puede llevar a un uso poco deseado de la misma por los gigantes tecnológicos y otras empresas como, por ejemplo, el denominado capitalismo de vigilancia o cómo las grandes empresas tecnológicas utilizan las experiencias humanas y datos personales de sus usuarios para predecir el comportamiento de la sociedad.
ii. Por otro lado, tenemos el modelo de China, en el que la IA se está utilizando, fundamentalmente, como una herramienta del Estado para reforzar el control que hace sobre sus ciudadanos. La visión de lo colectivo está por encima de los derechos individuales en este modelo y, por ello, toda regulación o uso de dicha tecnología por parte de los ciudadanos y de las empresas tecnológicas chinas está supeditado a esta visión de Estado. La apuesta de China por esta tecnología es firme como lo demuestra el hecho de ser líder en propiedad intelectual y patentes de inteligencia artificial.
iii. Por último, el modelo europeo dentro del cual nos encontramos. La Unión Europea lleva un tiempo intentando encontrar el equilibrio entre la regulación y la competitividad en el uso de la IA. Nuestro modelo de sociedad se basa en el reconocimiento y respecto a los derechos y libertades individuales y ello supone, fundamentalmente, que el despliegue de esta nueva tecnología en nuestra sociedad debe hacerse con el máximo respeto a estos derechos, como los relativos a la protección de datos de carácter personal. Para ello, la UE ha aprobado Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial como instrumento jurídico de referencia en esta materia. Este Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y será plenamente aplicable dos años después, el 2 de agosto de 2026, con algunas excepciones, diseñando un modelo basado en niveles de riesgo.
La batalla entre estos tres modelos por conseguir dominar el mercado de la inteligencia artificial se hace patente a diario y cualquier noticia que pueda afectar a la carrera por liderar esta tecnología tiene efectos inmediatos en múltiples sectores, también en el económico (5). Asimismo, la aparición de nuevos modelos de lenguaje basados en IA con los que trabajar está creciendo a una velocidad vertiginosa.
Según la RAE, la inteligencia artificial se define como la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.
Esos programas informáticos utilizan, para el tratamiento de los datos, el aprendizaje y la obtención de resultados, algoritmos. La forma en que se diseñan o programan esos modelos de lenguaje y sus algoritmos, la manera de entrenarlos a través de la introducción de datos, así como la explicabilidad de los resultados obtenidos son los elementos clave de toda esta tecnología sobre los cuales, nuestros legisladores deben fijar el marco regulatorio adecuado para conseguir obtener los beneficios que ofrece la IA desde el respeto a los derechos y libertades que nos definen como sociedad democrática. Los modelos de aprendizaje y de algoritmos son dispares, desde los modelos más sencillos de machine learning o aprendizaje automatizado hasta los modelos más complejos o deep learning basados en esquemas de redes neuronales.
Dentro del modelo regulatorio europeo basado en la protección de los derechos encontramos el caso de nuestro país, donde ya han empezado a aparecer referencias en la normativa sobre la materia. En primer lugar, resulta destacable que el pasado 11 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que desarrolla el régimen sancionador y de gobernanza previsto en el Reglamento (UE) 2024/1689. El Anteproyecto de Ley tiene como objetivo principal adaptar la legislación española al Reglamento de IA de la Unión Europea.
No obstante, con anterioridad a la aparición de este Anteproyecto de Ley ya contábamos con algunas menciones expresas a la inteligencia artificial en nuestro ordenamiento jurídico que resulta interesante analizar. En el ámbito del Derecho laboral, el art. 64.4 del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15-, reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado periódicamente de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles (6).
También encontramos referencias importantes en algunas leyes de transparencia, por ejemplo, EL art. 16.1.1) de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana dispone la obligación de las Administraciones públicas de publicar en sus portales de transparencia:
“La relación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial que desarrollen o implanten. Asimismo, se incluirá la relación de sistemas automatizados y sistemas de inteligencia artificial de uso general cuyo empleo impacte de manera significativa en los procedimientos administrativos o la prestación de los servicios públicos. Sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, y de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad, la información a facilitar incluirá la descripción, en un lenguaje claro y sencillo, del diseño, funcionamiento y lógica del sistema, su finalidad, su incidencia en las decisiones públicas, el nivel de riesgo que implica, la importancia y consecuencias previstas para la ciudadanía, el punto de contacto al que poder dirigirse, y en su caso, el órgano u órganos competentes a efectos de impugnación. Asimismo, se informará de los criterios generales de impacto y riesgo adoptados para delimitar los sistemas a los que se debe dar publicidad.”
Otras comunidades autónomas han dictado normas específicas para regular esta materia, como el caso de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o la Ley 2/2025, de 2 de abril, para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia.
Pero si hay alguna referencia normativa en nuestro marco jurídico que resulta especialmente significativa y relevante es la que recoge el art. 23 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, por cuanto:
– Fija el marco en el que debe producirse el despliegue de la IA en nuestro país: “En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de la Carta de Derechos Digitales y de las iniciativas europeas en torno a la Inteligencia Artificial, las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones que se utilicen en las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente.”
– Apuesta por un modelo de IA respetuoso con los valores de nuestra sociedad: “Las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una Inteligencia Artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea”.
– Lanza un mandato directo a las Administraciones públicas en esta cuestión: “Las administraciones públicas, en el marco de sus competencias en el ámbito de los algoritmos involucrados en procesos de toma de decisiones, priorizarán la transparencia en el diseño y la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los mismos.”
– Exige controles a la IA, tanto ex ante: “Se promoverá un sello de calidad de los algoritmos” como ex post: “se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determinen el posible sesgo discriminatorio.” Uno de los primeros pasos en la búsqueda de ese control ha sido la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, cuyo estatuto jurídico fue aprobado mediante RD 729/2023.
El marco de referencia para la utilización de la inteligencia artificial en nuestras Administraciones no se compone, exclusivamente, por las normas jurídicas aludidas, pues se han ido publicando distintos documentos oficiales que, sin contar con naturaleza normativa, tienen un extraordinario valor para los operadores jurídicos con responsabilidades en esta cuestión.
En primer lugar, puede citarse la Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial 2024 (ENIA), aprobada por el Consejo de Ministros y publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que descansa sobre tres ejes estratégicos (7).
Como podemos observar, el eje 2 de la estrategia apunta directamente a las Administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos a través de la utilización de la inteligencia artificial como pieza fundamental del proyecto para desarrollar una Administración abierta y moderna, mediante el pleno aprovechamiento de la IA generativa, garantizando la protección de datos y la seguridad de la información. Resulta muy interesante el doble enfoque que plantea esta Estrategia para el ámbito del sector público, al poner el foco no solo en la relación externa con la ciudadanía sino también en la relación interna con los empleados públicos que componen sus organizaciones:
“La digitalización y la IA suponen una oportunidad para acercar la Administración a la ciudadanía y superar las brechas de acceso a la misma, prestando servicios públicos de calidad y asegurando que la ciudadanía pueda elegir el modo en que se comunica con la Administración. En paralelo, potenciar el uso de la IA en el sector público puede proporcionar a los empleados públicos las mejores herramientas de acompañamiento, en la prestación de unos servicios públicos de calidad, propios de un Estado de bienestar maduro y una democracia avanzada.”
Otro documento relevante en la materia que nos ocupa es la llamada Carta de Derechos Digitales, elaborada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España y aprobada por el Concejo de Ministros de 14 de julio de 2021, con el objetivo de establecer un conjunto de derechos que protejan los intereses y las libertades de los ciudadanos en el ámbito digital, garantizando su privacidad y seguridad en internet, así como su derecho a la neutralidad de la red y a una educación digital adecuada. Dicho documento dedica su epígrafe XXV a los derechos ante la inteligencia artificial, disponiendo:
1. La inteligencia artificial deberá asegurar un enfoque centrado en la persona y su inalienable dignidad, perseguirá el bien común y asegurará cumplir con el principio de no maleficencia.
2. En el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial:
a) Se deberá garantizar el derecho a la no discriminación cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza, en relación con las decisiones, uso de datos y procesos basados en inteligencia artificial.
b) Se establecerán condiciones de transparencia, auditabilidad, explicabilidad, trazabilidad, supervisión humana y gobernanza. En todo caso, la información facilitada deberá ser accesible y comprensible.
c) Deberán garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad.
3. Las personas tienen derecho a solicitar una supervisión e intervención humana y a impugnar las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial que produzcan efectos en su esfera personal y patrimonial.
Por otra parte, algunas entidades locales como el Ayuntamiento de Barcelona están trabajando en la línea de implementar esta tecnología garantizando la observancia del principio de transparencia y la explicabilidad de los algoritmos que se emplean en la adopción de decisiones que afectan a los derechos e intereses de aquéllos. Para ello, Barcelona ha elaborado un documento de Definición de metodologías de trabajo y protocolos para la implementación de sistemas algorítmicos (8) en el que establece exigencias de transparencia en distintos aspectos relacionados con la IA. En primer lugar, transparencia en el procedimiento, a fin de suministrar información pública relativa al sistema algorítmico o al proceso seguido en el desarrollo y la aplicación de dicho sistema y de los datos utilizados. En segundo lugar, transparencia técnica, en virtud de la cual todo proveedor de sistemas algorítmicos debe facilitar a la Administración información acerca del funcionamiento técnico de los mismos, incluyendo el código fuente, especificaciones técnicas, los datos utilizados y el proceso de obtención de los mismos, la justificación de la elección del modelo concreto y sus parámetros, así como información sobre el rendimiento del sistema. Finalmente, transparencia en la solución adoptada o explicabilidad, en el sentido de conocer los factores clave que han llevado a un sistema algorítmico a un resultado concreto y los cambios que tienen que hacerse en los datos de entrada con el fin de obtener un resultado diferente. Este último requisito es de extrema importancia no sólo para poder llevar a cabo auditorías de los sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos, sino también y más importante, para la motivación de los actos administrativos en los casos exigidos en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así pues, en el plano práctico y con el máximo respeto al marco normativo y estratégico aquí expuesto, las Administraciones públicas deben empezar a analizar de qué manera pueden incorporar dicha tecnología a su organización, qué impacto puede tener la misma en su estructura y en la ciudadanía, las necesidades formativas de sus empleados para prepararlos en el manejo de esta herramienta y la necesidad de dotarse de perfiles profesionales u órganos de seguimiento y evaluación. En el Ayuntamiento de Valencia son varios proyectos los que se han iniciado ya sobre la base de esta nueva tecnología, entre los cuales cabe citar:
a. CitCom.AI: este proyecto europeo, cofinanciando por la Unión Europea, se ubica en el edificio de La Harinera, recientemente inaugurado en València, que servirá como centro neurálgico y de colaboración entre los diferentes agentes que participan en el mismo, como Las Naves, la Oficina de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y empresas como Libelium.
CitCom.AI tiene como objetivo desarrollar, probar y validar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial para abordar los desafíos urbanos y mejorar la calidad de vida en las ciudades y comunidades europeas. En el caso específico de València, el proyecto contribuirá a abordar retos de ciudad en áreas como la movilidad y el transporte sostenible, la neutralidad climática y la gestión eficiente de residuos.
b. El coach inteligente de separación de residuos de la App València: este proyecto piloto de València Innovation Capital permite a la ciudadanía identificar con la cámara de su móvil cuál es el residuo sobre el que se tiene duda, obtener la información y depositarlo en el contenedor correcto.
c. Clasificador de instancias no catalogadas mediante IA: tras comprobar el considerable número de instancias que se presentan en sede electrónica a través del procedimiento de genérico de “no clasificadas” y la pérdida de tiempo que ello conlleva para el personal de registro al tener que encargarse de asignar, posteriormente, el destino de dichos escritos, se ha iniciado un proyecto con el fin de que dichas instancias sean clasificadas y dirigidas de forma automática por una aplicación que sea capaz de identificar su destino dentro de la organización.
VI. Otras tecnologías disruptivas con impacto en la Administración: la blockchain
La blockchain o cadena de bloques es la tecnología sobre la cual trabajan los criptoactivos, siendo el más conocido Bitcoin, y tiene el potencial de reemplazar la necesidad de servicios de confianza con una prueba criptográfica. Aplicada en un inicio a transacciones financieras a través de la citada criptomoneda, la tecnología de cadena de bloques puede introducir una lógica distribuida y descentralizada para realizar transacciones de manera segura y confiable sin la necesidad de un tercero que tenga la confianza de los participantes. La adición de los llamados contratos inteligentes o smart contracts facilita la automatización de procesos a través del establecimiento de reglas que se ejecutarán sin la necesidad de intermediarios si se cumplen ciertos requisitos preestablecidos, lo cual, sumado a la confianza que la tecnología ofrece, plantea en principio desafíos importantes al sector público.
Para entender un poco mejor cómo funciona esta tecnología, veamos cuáles son los elementos esenciales que la componen (9):
A. Un ledger o libro de registro que permanece de forma inmutable con constancia pública de los cambios y transacciones que se han ido produciendo en la red. Existen también blockchain privados, mixtos y de consorcio. Normalmente estamos acostumbrados a que los libros de registro, independientemente de si son de acceso público o no, sean propiedad o estén bajo control de alguien, de un solo agente, empresa o institución, pero no de aquellos que lo utilizan para publicar algo en él. En el caso de blockchain, el ledger no es de nadie, sino que es de todos a la vez, de todos los que quieren publicar algo en el registro y/o consultarlo.
B. Unos tokens digitales que permiten el acceso y el seguimiento de las actividades realizadas en el blockchain. Los mensajes que se intercambian representan transacciones sobre activos, bienes o servicios. Los tokens se transmiten de un agente a otro en mensajes encriptados con un sistema de clave pública o asimétrica, que hace que solo el destinatario de dicho mensaje pueda descifrarlo.
C. Bloques que agrupan las transferencias de tokens y que se generan periódicamente y de forma sucesiva cada vez que se completa una transacción. La transacción siguiente a una anterior quedaría enlazada a ésta, por lo que el conjunto de todas las transferencias queda estructurada en una cadena global de bloques. El cifrado de cada eslabón de esa cadena de bloques de transacciones, teniendo en cuenta el histórico de transacciones anteriores, hace materialmente imposible falsear una transacción realizada.
Seguramente habrá quien se pregunte cómo enlaza todo esto con el sector público y si tiene sentido su aplicación al mismo. Pues bien, ya en 2018 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley sobre esta tecnología, instando al Gobierno a:
1. Introducir la tecnología Blockchain en el sector público español con el objetivo de mejorar los procesos internos y aportar trazabilidad, robustez y transparencia en la toma de decisiones.
2. Desarrollar la tecnología Blockchain en modelos de colaboración pública y privada con el fin de favorecer mercados secundarios de bienes y servicios que abaraten los costes, aumenten la productividad e impulsen la creación de empleo especializado.
3. Facilitar la formación de los recursos humanos en tecnologías Blockchain con el objeto de mejorar al máximo su implantación.
Existen iniciativas de gran interés para construir y ofrecer una blockchain en la que trabajen las Administraciones públicas que quieran aprovechar las ventajas de esta tecnología en la prestación de sus servicios. Es el caso, por ejemplo, de BlockchainFUE, creada por la Universidad de Alicante y dedicada a integrar esta tecnología en la Administración pública y el sector empresarial. Ofrece una red pública que respalda los principios de cooperación, resiliencia, sostenibilidad y descentralización, contando con el apoyo, entre otros, de la Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación Electrónica y de la propia Generalitat Valenciana. Esta última, por cierto, ha desarrollado un proyecto para implementar el buzón de notificaciones electrónica en esta blockchain (10).
Hay otros ejemplos de aplicación práctica de esta interesante tecnología en distintos ámbitos del sector público como, por ejemplo, el de la contratación. En el año 2020 el gobierno de Aragón fue pionero en esta cuestión, utilizando la tecnología de cadena de bloques para licitar algunos contratos, más concretamente, contratos de suministro de mascarillas (11). El sistema de tecnología blockchain aplicado a la contratación que el gobierno de Aragón implantó en 2017, se puso definitivamente en marcha con la utilización del primer smart contract destinado a determinar la mejor oferta en una licitación. En este caso, el algoritmo sustituyó a las valoraciones realizadas por el personal de la mesa de contratación para decidir la compañía encargada de suministrar 35.000 mascarillas reutilizables para el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La utilización de esta tecnología en el ámbito público no está exenta, obviamente, de retos y dificultades que propician interesantes debates jurídicos como es el caso, por ejemplo, del reciente documento publicado en 2024 por la Agencia Española de Protección de Datos, relativo a una prueba de concepto que demuestra que es posible el cumplimiento del RGPD en infraestructuras blockchain, específicamente en relación con el cumplimiento del derecho de supresión. Como señala el documento:
“Cualquier tratamiento de datos personales debe adecuarse al RGPD. El diseño y características de la gran parte de las infraestructuras Blockchain actualmente implementadas presenta retos significativos para cumplir con los principios del RGPD en los tratamientos que se ejecutan en o sobre la infraestructura Blockchain.”
En definitiva, esta tecnología basada en protocolos de consenso descentralizados puede resultar tremendamente útil en la gestión de procedimientos administrativos que consisten, esencialmente, en el almacenamiento e intercambio de información.
VII. Conclusiones
La gran oportunidad de implementar el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas en las Administraciones públicas y la necesidad de un marco regulatorio como pilar básico para ello.
Conforme a lo expuesto hasta aquí, no cabe duda de que la implementación de sistemas de inteligencia artificial y/o tecnologías similares en las Administraciones públicas constituye una evolución natural y necesaria en el actual contexto de transformación tecnológica, que debe alcanzar también al sector público. Su adopción promete avances significativos en la eficiencia operativa, la agilización de procesos y la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía. Sin embargo, estos beneficios solo se materializarán de forma efectiva y legítima si se garantiza el equilibrio entre los beneficios en su utilización y el respeto a un marco normativo claro y respetuoso con los derechos que puedan verse afectados.
El uso de estas tecnologías en el ámbito público no puede basarse únicamente en criterios de utilidad o eficiencia. Es indispensable que las Administraciones actúen con pleno respeto a los principios del Estado de Derecho, lo que implica dotar a esta tecnología de un entorno jurídico que asegure su uso transparente, responsable y sujeto a control. Sin ese respaldo normativo, los sistemas implementados pueden derivar en perjuicios concretos, tales como decisiones administrativas inválidas por falta de motivación, vulneración de derechos fundamentales o generación de desconfianza institucional. Pero también exige de una reflexión estratégica adecuada, a través del impulso de políticas de innovación, con el fin de fijar los objetivos que la organización pública busca conseguir con estas tecnologías.
Esa reflexión interna en el seno de las Administración públicas quizás acabe escalando a un debate de mayor calado y alcance en el que se aborde una cuestión que, seguramente más pronto que tarde, se pondrá sobre la mesa: ¿bastará en este proceso de transformación digital que van a vivir las Administraciones de nuestro país con la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras estructuras y dinámicas presentes? Puede que no, que el verdadero reto sea cambiar la manera en que nuestras Administraciones públicas se organizan y se relacionan con la ciudadanía con el fin de legitimarlas en el nuevo escenario al que nos dirigimos. Tenemos, como dijimos al inicio, una clara referencia en el tiempo a la que mirar, el paso de una Administración en papel a una Administración electrónica. Los primeros pasos que se dieron en aquel momento fueron en muchos casos equivocados pues únicamente buscaron encajar internet y las TIC en el modelo con que se venía trabajando desde siempre. Ese cambio exigía, sin duda, una transformación mucho más profunda de la forma en que se había concebido la Administración durante muchos años.
Actualmente, no cabe duda de que empieza a tejerse ese marco necesario sobre inteligencia artificial, especialmente para su utilización en el sector público, ya sea a través de instrumentos normativos de alcance más general o a través de documentos no normativos de referencia que fijan los requisitos esenciales para el uso de estas tecnologías en el ámbito público. Resulta necesario un marco normativo integral que, sin estrangular el uso de esta herramienta, regule de forma detallada su uso. Un marco integral que vaya en línea con las iniciativas que se están impulsando desde el ámbito europeo, a través de propuestas reglamentarias que buscan precisamente establecer límites, garantías y responsabilidades claras en el uso de esta tecnología.
Una regulación adecuada debe incluir mecanismos de control y supervisión tanto antes como después de la puesta en funcionamiento de los sistemas. Es esencial asegurar la calidad de los datos empleados, la ausencia de sesgos, la explicabilidad de las decisiones automatizadas y la posibilidad de impugnarlas. Además, debe garantizarse la transparencia de los algoritmos utilizados, la trazabilidad de las decisiones y la accesibilidad de los ciudadanos a la información sobre cómo han sido tomadas.
El aspecto normativo también se vincula a realidades materiales que no pueden ignorarse, como las diferencias en disponibilidad presupuestaria entre las distintas Administraciones y los recursos disponibles para llevar a cabo políticas de innovación. En muchas ocasiones, las entidades locales -que son las más cercanas al ciudadano- encuentran más dificultades económicas para acceder a estas herramientas. Por ello, deben habilitarse vías específicas de financiación y apoyo técnico que aseguren una implantación equitativa en todos los niveles de la Administración.
Junto a la regulación y la financiación, la formación del personal público es otro pilar fundamental. No basta con adquirir tecnología, es imprescindible que quienes la vayan a utilizar comprendan su funcionamiento, alcance y límites. La capacitación en competencias digitales y en el uso de sistemas de inteligencia artificial debe ser una prioridad en las políticas públicas de transformación digital si se desea alcanzar el objetivo de que dichas herramientas sirvan, realmente, para mejorar los procesos internos, así como la relación Administración-ciudadanía.
Algunas comunidades autónomas ya han iniciado procesos de planificación y desarrollo de estrategias de inteligencia artificial, incluso han aprobado normas específicas para su uso que buscan impulsar su aplicación en sectores clave como el turismo, la salud o las infraestructuras digitales. Estos esfuerzos, que reflejan una voluntad política clara de avanzar en este ámbito, deben ser acompañados por medidas que aseguren su extensión futura a la Administración local mediante incentivos no solo económicos, sino también normativos y organizativos con la finalidad de ofrecer a este nivel administrativo, que resulta ser el más próximo a la ciudadanía, la oportunidad de innovar y valerse de las ventajas que ofrecen estas tecnologías.
En definitiva, la introducción en las Administraciones públicas de la inteligencia artificial y del resto de tecnologías disruptivas debe construirse sobre bases jurídicas firmes y políticas públicas estratégicas para una verdadera transformación. La tecnología, por sí sola, no garantiza mejores servicios ni decisiones más justas, sino que es una ventana de oportunidad para transformar nuestras organizaciones y dotarlas de las mejores herramientas para conseguir su fin último: servir a la ciudadanía.
Este artículo ha sido publicado en la «Revista Derecho Local«, en julio de 2025.
NOTAS:
(1) SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Sobre la Génesis del Derecho Administrativo Español en el Siglo XIX (1812-1845), Ed. Iustel, Madrid, 2006, p. 28.
(2) Puede consultar en el siguiente enlace de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/MzE2NjQ.AvPAlt3D.AvOvTok
(3) En materia de derechos de los ciudadanos en los entornos digitales resulta de especial interés la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Consejo de Ministros en 2021, a la que haremos referencia en el epígrafe V dedicado a la inteligencia artificial.
(4) Más información en: https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/panel/Panel.action
(5) El anuncio de la IA china DeepSeek, en enero de 2025, sacudió los mercados mundiales y Nvidia perdió 600.000 millones de dólares. Más información en: https://es.euronews.com/business/2025/01/28/la-startup-china-deepseek-sacude-los-mercados-mundiales-y-las-acciones-de-nvidia-se-desplo
(6) La presencia de los algoritmos en el ámbito laboral con el fin de controlar a los empleados es algo que empieza a preocupar por el abuso en que pueda incurrir el empleador. A modo de ejemplo, véanse las distintas noticias de actualidad sobre la materia, especialmente en el caso de los llamados riders: https://cadenaser.com/nacional/2025/03/30/riders-asfixiados-por-el-algoritmo-trabajo-11-horas-al-dia-toda-la-semana-y-si-bajo-el-ritmo-me-penalizan-cadena-ser/
(7) Fuente La Moncloa, más información en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transformacion-digital-y-funcion-publica/paginas/2024/ia-inteligencia-artificial-estrategia-espana.aspx
(8) Puede consultarse el documento en: https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2023-10/def_metodologia_sist_algoritmics_cat.pdf
(9) BENÍTEZ-EYZAGUIRRE, L., Blockchain para la transparencia, gestión pública y colaboración, en Teknocultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, número, 18, 2021, p. 23-32.
(10) Más información en: https://sede.gva.es/es/integracio-notif-blockchain
(11) Más información sobre esta noticia en: https://www.eldiario.es/aragon/economia/aragon-pionera-adjudicar-europa-contrato-publico-mediante-tecnologia-blockchain_1_6125219.html