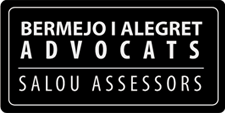Las cuestiones judiciales causan a veces sorpresas. Para el Tribunal Constitucional, según la STC 137/2025, de 26 de junio, la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es inconstitucional. Lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional, sin matices. Y lo es porque ha incurrido en una denunciada discriminación, o tratamiento diferente a los iguales sin una justificación objetiva. La omisión consiste en que no se amnistía a quien comete delito de los incluidos en la Ley si lo hubiera hecho por el impulso o con el motivo de unas ideas contrarias al llamado procés.[1] El Tribunal denomina a esa posición “rechazo”.
En concreto, el Tribunal dice: “De acuerdo con lo expuesto en los apartados precedentes, este tribunal concluye que: 1º) El art. 1.1 de la Ley resulta inconstitucional, por lesionar el art. 14 CE, en cuanto excluye del ámbito de aplicación de la amnistía, sin una justificación objetiva y razonable, los actos ilícitos que, estando comprendidos dentro del referido precepto, se realizaron con la finalidad de oponerse a la secesión o independencia de Cataluña o a la celebración de las consultas que tuvieron lugar en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017.”
Lo que añade el Tribunal Constitucional es que esa inconstitucionalidad, que no matiza, limita o condiciona, según la propia sentencia, no implica la nulidad del artículo 1.1 de la Ley de amnistía, porque se puede corregir a través del recurso a la inconstitucionalidad por omisión, que le permite, según él, integrar en el artículo 1.1 el caso omitido. La cita dice textualmente: “Del mismo modo que en supuestos similares abordados por nuestra doctrina (SSTC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11, y 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 7), procede, por ello, declarar la inconstitucionalidad, pero no la nulidad del referido precepto, puesto que la “conexión entre inconstitucionalidad y nulidad quiebra, entre otros casos, en aquellos en los que la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en determinación textual alguna de este, sino en su omisión” (STC 45/1989, FJ 11) y, en el caso presente, una declaración de nulidad “dañaría, sin razón alguna” (STC 222/1992, FJ 7) a quienes sí han sido incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma.
El análisis del término de comparación y del elemento discriminatorio es incompleto. La amnistía de 2024 se refiere al privilegio exculpatorio de una conducta con relevancia penal realizada con motivo de una causa política o social, al margen del tipo delictivo. Y la discriminación no se elimina ampliando el caso al rechazo, porque sigue existiendo un factor discriminante en el diferente tratamiento de quien actúa por convicción y apoyo o por rechazo a una causa, y quién actúa sin móvil extrapenal alguno. Por tanto, los grupos entre los que se genera la discriminación son dos: los amnistiados según la ley, y los no amnistiados por el mismo o los mismos delitos en el mismo periodo, por no concurrir en los hechos delictivos el elemento de la acción fundada en una convicción ideológica. Y esta diferencia de trato es la fundamental, no el apoyo o el rechazo.
La comparación relevante a los efectos del artículo 14 de la Constitución no es la del amnistiado con quien estando dentro del ámbito de los delitos amnistiados, es contrario al procés, un grupo irremediablemente hipotético, sino la que se hace con los responsables por delitos como los amnistiados en el mismo periodo sin tener una postura de apoyo o de rechazo a la secesión, lo que supone, además, una clarísima infracción del derecho a la libertad ideológica. Esto último es importante porque la discriminación se convierte en constitutiva de la ruptura del principio de presunción de constitucionalidad de la ley -doctrina de las libertades preferentes- y por tanto queda descartada la solución del Tribunal, ya que la nulidad por infracción de la libertad ideológica no es jamás exceptuable, pues deriva de la entidad del derecho fundamental material vulnerado, no de la sola discriminación.
Pero, aun limitando el análisis a lo que la sentencia declara literalmente, la discriminación de los que se oponen al procés, desde el punto de vista jurídico, la situación es para la Ley Orgánica 1/2024 peor que la anterior al fallo, porque antes no se había declarado la inconstitucionalidad, -se había afirmado por una parte de la doctrina constitucional- y ahora se afirma la misma, y no en un artículo de efectos, consecuencias o procedimientos, sino en el precepto principal, el que define la amnistía, que se considera discriminatorio. La llamada a la omisión no puede evadir que su artículo declaratorio es inconstitucional según el Tribunal Constitucional.[2]
La discriminación, en su versión original, pues hoy día hay otras relacionadas con las conductas degradantes, es una comparación. Una norma discriminatoria, considerada como tal porque en ella se ha tratado desigualmente a los iguales, afecta a todo el hecho discriminatorio, que es siempre una unidad. Situándonos en el mismo momento de su entrada en vigor, y puesto que es una ley de efectos jurídicos instantáneos -otra cosa es su aplicación judicial- en ese momento de entrada en vigor hay no discriminados y discriminados, y es su relación mutua, como comparación de iguales con posiciones desiguales ante la Ley, la que permite fijar el contenido de la discriminación, es decir, del grupo no discriminado en negativo respecto del grupo discriminado. Si el contenido del artículo 1.1 es amnistiar, es a ese contenido de amnistiar, tal y como se ha definido, con todos los supuestos incluidos y excluidos en el momento de su entrada en vigor, al que se remite la inconstitucionalidad, no a una parte.
El juicio de constitucionalidad ha de tener en cuenta la diferencia no justificada en el tratamiento de grupos tal y como estos son definidos en la propia norma. Luego el primer problema es la imposibilidad en ese juicio, de manipular el hecho discriminatorio para evitar la declaración de inconstitucionalidad, suponiendo que en un principio no fueron favorecidos. La pretensión de reducir una declaración de inconstitucionalidad a una parte del supuesto de hecho, es en el caso de la discriminación imposible, porque tan relevante en la discriminación es el grupo o colectivo discriminado como el no discriminado. Lo que cae es la norma en conjunto por la existencia de un hecho discriminatorio. En eso acierta la sentencia y, por tanto, la amnistía aprobada por la Ley Orgánica 1/2024 es inconstitucional.
La segunda parte es como salir de esa paradójica situación, en que el Tribunal admite en el fallo que la norma es inconstitucional. Y para ello utiliza dos elementos diferentes, la existencia de una omisión del legislador y la diferencia entre inconstitucionalidad y nulidad, que se fundamentaría en una corrección previa y en la salvaguarda de la eficacia de la norma para no perjudicar a los no discriminados. Todo ello, por la propia construcción del Tribunal, tendría de entrada el efecto de una ley ex post facto. Primero, porque el Tribunal corrige de propia mano la ley en un sentido positivo, concretamente aditivo,[3] y, segundo, porque lo hace retrotrayendo los efectos del fallo al momento de la entrada en vigor. El Tribunal Constitucional, que debe operar solamente como un legislador negativo según la Constitución, vulnera esa limitación, al convertirse en legislador positivo, pues añade una modificación a la ley que no han aprobado las Cortes Generales y lo hace además retrotrayendo su eficacia al momento de la aprobación Es decir, añade un supuesto a los hechos amnistiables con eficacia retroactiva. Es decir, la amnistía realmente la declara el Tribunal Constitucional, lo que es un ultra vires evidente.
A esa construcción artificiosa de la inconstitucionalidad por omisión, que rompe la unidad del hecho discriminatorio mediante una decisión de legislador ex post facto, se une la coincidente modificación de los efectos de la inconstitucionalidad por el hecho de que se trata de un supuesto de inconstitucionalidad sin nulidad, en el que la razón de la inconstitucionalidad del precepto reside, no en determinación textual alguna de este, sino en su omisión” (STC 45/1989, FJ 11) y, el supuesto, no exactamente igual, en que una declaración de nulidad “dañaría, sin razón alguna” (STC 222/1992, FJ 7) a quienes sí han sido incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma.
La cita de las sentencias de apoyo no aporta nada. Las sentencias que se citan por el Tribunal, 45/1989 y 222/1992, nada tienen que ver con una ley de exoneración como la ley de amnistía. Se refiere la primera a los artículos 4.2, 5.1 (regla primera), 7.3, 23 (en relación con el 24.7), 31.2 y 34.3 y 6 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo en cuenta la reforma operada por la Ley 48/1985,y la segunda al artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (Texto Refundido aprobado por Decreto 4.104/1964, de 24 de diciembre), normas propositivas, no excluyentes, de carácter fiscal y civil, respectivamente, y es en el contexto de ese tipo de norma donde se lleva a cabo la distinción entre inconstitucionalidad y nulidad, fundada finalmente en una razón ajena a la constitucionalidad de la ley, el daño a terceros.
Ambos casos se refieren a normas que fijan derechos y obligaciones, no a normas que excluyen la antijuridicidad penal. No son comparables incluso aunque se aceptase la premisa de que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden introducir nuevas normas, en virtud de su jurisprudencia, es decir, que de legislador negativo pasen a convertirse en legisladores positivos a través de una sentencia manipulativa, aditiva o sustitutiva. Y eso es así porque la norma de amnistía pretende tener unos efectos instantáneos, aunque se ejecute en el tiempo. El efecto de extinción de la responsabilidad penal se produce en el mismo momento de la entrada en vigor y es en ese momento y según su tenor literal cuando es constitucional o inconstitucional. [4]Si en ese momento la norma es inconstitucional por discriminatoria no se puede distinguir entre favorecidos y no favorecidos, y, sobre todo, no se puede pretender que la nulidad no se de porque no se pueda perjudicar a los primeros. La discriminación es precisamente el efecto de la diferencia de trato en la definición del ámbito de la amnistía, no en otro contexto o situación.
Hay una consecuencia. Un juez no puede aplicar una norma inconstitucional. Esta consideración es la más importante conclusión de una sentencia de efectos imprevistos y tiene un efecto inmediato en la aplicación de la norma e incluso en el examen de la norma por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que si se aprecia discriminación el efecto de primacía impone la no aplicación de la Ley. Lo que el juez nacional o el juez europeo pueden asumir es que la Ley Orgánica es inconstitucional, aunque no nula, no que es constitucional.
Ello nos lleva en el razonamiento a otro aspecto, la conclusión de la sentencia sobre la inconstitucionalidad del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2024 en relación con el Derecho Europeo. Y este es un problema fáctico y no hipotético, desde el momento en que la sentencia ya se ha dictado y ha considerado inconstitucional el citado artículo. Es cierto que seguidamente ha modulado la declaración de inconstitucionalidad para excluir la nulidad, como ya hemos expuesto, pero esa manifestación de la existencia de discriminación afirmada por un Tribunal nacional no puede dejarse a un lado en el juicio de discriminación conforme al Derecho Europeo. Constituye desde su dictado un elemento esencial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que tener en cuenta, más aún cuando se ha denegado por el Tribunal Constitucional el planteamiento de la cuestión prejudicial.
La declaración de una discriminación no se puede confinar cuando se trata de la aplicación del Derecho Europeo. No hay una discriminación producida por una ley nacional como una conducta o acción aislada de la aplicación del Derecho Europeo, pues el hecho discriminatorio es el mismo y se produce en el mismo territorio donde coexisten jurídicamente el Derecho nacional y el Derecho Europeo. Esa escisión es imposible.
[1] G.ZAGREBELSKY, Grazia (dir costituzionale),, en Enciclopedia del Diritto, XIX; V. MANZINI; Título: Trattato di diritto penale italiano, Milano 1951; G. PANSINI, Amnistia ed eguaglianza dei cittadini, Napoli, 1974; G. ZAGREBELSKY, Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali, Milano, 1974; R. E. KOSTORIS, Amnistia e indulto, Padova, 1978;G. MARINI, Amnistia e indulto nel diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. I, Torino, 1987, pp. 135 ss.; Expone la cuestión Massimo Ferrante, que señala que la amnistía puede considerarse como un procedimiento de clemencia o gracia general adoptado por ley, que incide sobre la punibilidad, sea en abstracto, como en el caso de la amnistía propia, en cuanto es causa de extinción del delito,- concedida ya existente una sentencia firme, o antes de ella- sea en concreto, como en el caso de la amnistía impropia, como causa de extinción de la pena. Desde otra perspectiva técnica considerándose el primer caso un supuesto de improcedencia de la persecución del delito y el segundo como causa de extinción de los efectos penales. Y en general, como negación de la pena : Democrazia e Diritti Sociali, numero 1/2018.
[2] J-G SCHÄTZLER Handbuch des Gnaden rechts, Munich 1992, pp. 30. También F. GEERDS, Gnade, Recht und Kriminalpolititik. (Recht und Staat 228,229, Tubingen 1960,página 24, y C. PÉREZ DEL VALLE, Amnistía, Constitución y justicia material, Revista Española de Derecho Constitucional, número 61, enero-abril 2001. pp. 194 y ss.
[3] Gustavo Zagrebelsky, Manual de Derecho Constitucional, Zela Grupo Editorial. Puno, 2020; Costantino Mortati, Instituzioni di Diritto Pubblico, II, Cedam, 1976, pp. 1422 y ss.
[4] C. PÉREZ DEL VALLE, Amnistía, Constitución y justicia material, Revista Española de Derecho Constitucional, número 61, enero-abril 2001. pp. 194 y ss.